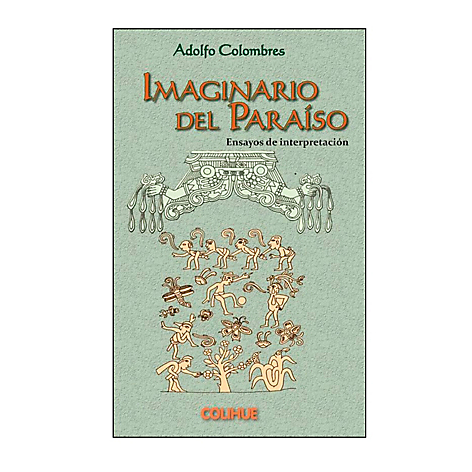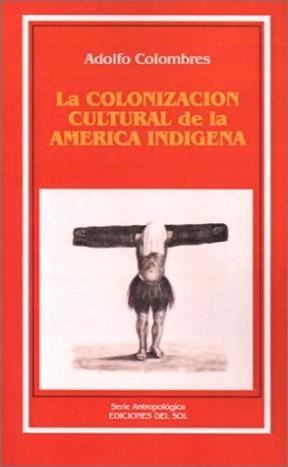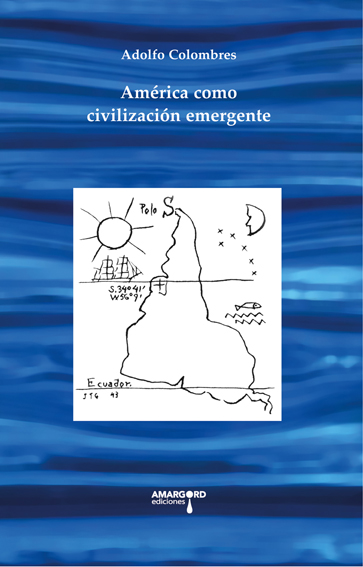LISTADO GENERAL
- Por la liberación del indígena. Documentos y testimonios, compilación, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1975;
- La colonización cultural de la América indígena, ensayo, Quito-Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1977. Hay una 2ª edición ampliamente modificada hecha en Buenos Aires por la misma editorial en 1987, y una 3ª de 1991;
- Hacia la autogestión indígena. Documentos, Quito, Ediciones del Sol, 1977. Reimpreso en 2005;
- Manual del Promotor Cultural, Vols I (Bases teóricas de la acción), II (La acción práctica) y III (Documentos y materiales de trabajo), Toluca, México, Ediciones del Centro Cultural Mazahua, 1980-1981. Hay una segunda versión ampliada y reestructurada que se editó en Buenos Aires, por Editorial Hvmanitas y Ediciones Colihue en l990-1991.Los tres vols. de esta última van ya por la 3ª edición (1997)
- La cultura popular, compilación, prólogo y coautoría, México, Premia Editora, 1982. Va por la 7ª edición;
- La hora del "bárbaro". Bases para una antropología social de apoyo, ensayo, México, Premia Editora, 1982. Hay una 2ª ed. realizada en 1984, y una 3ª de 1987. En Buenos Aires fue editada por Ediciones del Sol, en 1988 y 1991;
- Seres sobrenaturales de la cultura popular argentina, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1984. En 2003 salió la 4ª reimpresión;
- Cine, antropología y colonialismo, compilación y prólogo, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1985. -Hay una 2ª edición de 1992; 3ª ed. ampliada de 2005;
- Liberación y desarrollo del arte popular, Asunción, Museo del Barro, 1986;
- Sobre la cultura y el arte popular, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1987. Hay una 2ª ed. de 1997. Nueva versión ampliada: 2007;
- La democratización del conocimiento liberador, Formosa, ENDEPA, 1987;
1492-1992. A los 500 años del choque de dos mundos. Balance y prospectiva, coordinación y prólogo, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1989. Hay una 2ª ed. de 1991, y una 3ª en 1993;
- Hacia una teoría americana del arte, ensayo, con Juan Acha y Ticio Escobar, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1991;
- América Latina: El desafío del tercer milenio, Coordinación, prólogo y co-autoría, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1994.
- Celebración del lenguaje. Hacia una teoría intercultural de la literatura, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1997. Hay una versión ampliada del mismo publicada en La Habana por Ediciones Tablas-Alarcos, 2010.
- La emergencia civilizatoria de Nuestra América, La Habana, Centro Juan Marinello, 2001;
- Seres mitológicos argentinos, ensayo, Emecé, Buenos Aires, 2001. Edición ampliada: Buenos Aires, Ediciones Colihue, 2008.
- Nuestros seres imaginarios, ensayo, Buenos Aires, Ediciones Desde la Gente, 2002.
- América como civilización emergente, ensayo, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2004; Caracas, 2004. Versión actualizada: La Paz, Editorial Tercera Piel, 1987; Madrid, Ediciones Amargord, 2008; Buenos Aires, Editorial Catálogos, 2008.
- Teoría transcultural del arte. Hacia un pensamiento visual independiente, ensayo, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 2005. En 2011, el ICAIC publicó en La Habana una segunda versión de esta obra. En 2014 salió una versión ampliada en Ediciones del Sol de Buenos Aires, en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Caracas, 2014 y en CONACULTA, México, 2014.
- Los guaraníes, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 2008.
- Nuevo Manual del Promotor Cultural, dos tomos, México, CONACULTA, 2009; Buenos Aires, Ediciones del Sol, 2011; y La Habana, ALBA Cultural, 2012.
- Teoría de la cultura y el arte popular. Visión crítica, México, CONACULTA, 2010; Centro Nacional de la Cinematografía, Caracas. 2014; ICAIC, La Habana, 2015.
- Aportes andinos a nuestra diversidad cultural. Bolivianos y peruanos en Argentina, Buenos Aires, Naciones Unidas y Secretaría de Cultura de la Nación. En coautoría con Verónica Ardanaz. Incluye los documentales Sangre boliviana y Son del Perú, de 55 minutos cada uno, realizados por ambos. Reeditado en 2014.
- Imaginario del paraíso. Ensayos de interpretación, Buenos Aires, Ediciones Colihue, 2012; Editorial Arte y Literatura, La Habana, 2015.
- La descolonización de la mirada. Introducción a la Antropología Visual, La Habana, ICAIC, 2012; y Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Caracas, 2014.
- Poética de lo sagrado. Una introducción a la antropología simbólica, Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2015.
- América Latina: El desafío del tercer milenio, Coordinación, prólogo y co-autoría, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1994.
Libros en los que participa con ensayos y relatos
- Siete ensayos de indigenismo, con otros autores, México, Instituto Nacional Indigenista, 1977. El texto se titula “Hacia la autogestión indígena”;
- América Latina. Palavra, Literatura e Cultura, de Ana Pizarro (Organizadora), Vol. 3: Vanguardia e Modernidade, Sao Paulo, Memorial de América Latina, 1995. El ensayo se titula "Palabra y artificio: Las literaturas 'bárbaras'", pp. 127-167;
- Mercosur. La dimensión cultural de la integración, obra colectiva coordinada por Gregorio Recondo, Buenos Aires, Ediciones CICCUS, 1997. El ensayo se titula "Hacia una política cultural de la integración en el ámbito del Mercosur";
- Trabajo e identidad ante la invasión globalizadora, Varios autores, Buenos Aires, Ediciones Cinco/La Marea, 2000;
- Reunión de Cuentos, Tucumán, Legislatura de Tucumán, 2005. El cuento se titula “Ana vuelve bajo la lluvia”;
- Descubrir lo intangible. Jornada del MERCOSUR sobre Patrimonio Intangible, Coordinado por Víctor Achucarro, Margarita Miró y Joaquina Achucarro Pintos, Asunción, UNESCO/CICOP, 2001.
IIº Congreso de LaS Lenguas, Varios Autores, Buenos Aires, Servicio de Paz y Justicia, 2009. El ensayo se titula “Oralidad, escritura e identidad en las lenguas”;
- Tincunacu. Teatralidad y celebración popular en el Noroeste argentino, por Cecilia Hopkins, Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro, 2009. Los textos se titulan “La fiesta” y “Las máscaras”;
- El teatro, el cuerpo y el ritual, por María del Carmen Sánchez, Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro, 2009. El texto se titula “Del mito a las artes de la representación”.
- En el Bicentenario, el protagonismo de nuestros pueblos, compilación de Aldo Ameigeiras, Hugo Biagini y Dina V. Picotti, Lanús, Universidad Nacional de Lanús, 2011.
- Mitos y creencias en la Argentina profunda. Caracterización y testimonios, Editorial Maipue, Buenos Aires, 2007.
Los principales títulos de esta obra antropológica se organizan en cinco ejes temáticos, que son los siguientes:
A: TEORÍA TRANSCULTURAL DEL ARTE, LA LITERATURA Y EL CINE
B: ESTUDIOS DEL IMAGINARIO
C: COLONIALISMO Y DESCOLONIZACIÓN
D: LA EMERGENCIA CIVILIZATORIA DE AMÉRICA LATINA
E: LA CULTURA POPULAR
Los principales títulos de esta obra antropológica se organizan en cinco ejes temáticos, que son los siguientes:
B: ESTUDIOS DEL IMAGINARIO
C: COLONIALISMO Y DESCOLONIZACIÓN
D: LA EMERGENCIA CIVILIZATORIA DE AMÉRICA LATINA
E: LA CULTURA POPULAR
A: TEORÍA TRANSCULTURAL DEL ARTE, LA LITERATURA Y EL CINE
Texto de contratapa
Tras sentar las bases de una teoría del arte abierta a las otras culturas, Adolfo Colombres aborda en esta obra el tema de la literatura, uniendo a su ya larga experiencia como escritor su propio pensamiento antropológico, comprometido con la emergencia civilizatoria de América Latina. Se propone aquí una teoría intercultural centrada en el lenguaje en sí. Ataca para ello la concepción occidental, cuya pretendida universalidad estuvo siempre al servicio de una hegemonía, para abrirse sin prejuicios hacia otras literaturas escritas y sobre todo a la oralidad, a esos intensos y complejos rituales narrativos que la escritura desdeñó sin conocer, condenando al ostracismo a las artes verbales de la abrumadora mayoría de las lenguas del mundo. Despliega así un sistema que comprende tanto a la palabra viva como al texto escrito, en la inteligencia de que se podrán sortear por esta vía los desafíos que hoy plantean los procesos de descolonización y los medios audiovisuales, que no dejan de vaticinar una era postalfabética.
Présentation (en francés)
Tout en jetant les bases d’une théorie ouverte sur d’autres cultures, Adolfo Colombres aborde dans cette œuvre la thématique de la littérature, unissant à sa grande expérience d’écrivain sa propre pensée d’anthropologue engagé dans l’émergence d’une civilisation latino-américaine.Ce qui est proposé ici est une théorie interculturelle centrée sur le langage lui-même. Elle attaque par ce biais la conception Occidentale, dont la prétendue universalité a toujours été au service d’une hégémonie , pour s’ouvrir sans préjugés à d’autres littératures écrites et surtout à l’oralité, à ces intenses et complexes rituels narratifs que l’écriture a dédaignés sans les connaître, condamnant à l’ostracisme les arts verbaux, les éloignant ainsi de l’écrasante majorité des langues du monde.Cette théorie déploie un système qui décode aussi bien la parole vivante que le texte écrit, en visant qu’elle permette de faire face aux défis qu’impliqueront les processus de décolonisation des médias audiovisuels, qui ne cessent de prédire une ère post-alphabétique.
Índice
Introducción
Capítulo I: Elogio de la palabraCapítulo
Capítulo II: Los dueños de la palabraCapítulo
Capítulo III: Oralidad y literatura oralCapítulo
Capítulo IV: La cuestión del estilo, o los recursos del éxtasisCapítulo
Capítulo V: De la oralidad a la escritura y la imprenta
Capítulo VI: Literatura popular y Bellas Letras
Capítulo VII: Sobre la forma y los géneros
Capítulo VIII: De la poesía al drama
Capítulo IX: Del mito al cuento
Capítulo X: De la epopeya a la novela
Capítulo XI: Sobre los autores, personajes y héroes
Capítulo XII: La poética de la risa
Capítulo XIII: El transvasamiento a la escrituraCapítulo
Capítulo XIV: La mediatización de la oralidad
Bibliografía
Al concebir este libro, me animaba el propósito de trabajar en una
antropología de la literatura, en la que reuniría al escritor que siempre fui
por vocación y el antropólogo que devine sin proponérmelo ni asumirlo del todo.
Se trataba, una vez más, de teorizar sobre la cultura, aunque guiado ahora por
la conciencia de que ésta, como bien señalaba Bakhtine, es en definitiva un
fenómeno de lenguaje, porque el objeto estético crece en las fronteras de la
palabra o del lenguaje en tanto tal. Es que el lenguaje no se limita a
comunicar, sino que crea o constituye el conocimiento del mundo, lo que
llamamos realidad. Añade Steiner que el lenguaje es el misterio que define al
hombre, ya que en éste su identidad y su presencia histórica se hacen
explícitas de manera única. Una vez sumergido en el tema, comprendí que no
bastaba con una mirada antropológica, pues aunque ella predominase, se tornaba
preciso incorporar también la de otras disciplinas, como la filosofía, la
sociología, la lingüística, la semiología, la teoría del arte y, por cierto, la
historia y la crítica literarias, sin las cuales no sería posible crear una
ciencia de la literatura que en verdad fuera universal y profunda, es decir,
que no se quedara en el mero juego de las analogías propio de la literatura
comparada, la que por haber descartado en su misma base metodológica (definida
en 1951 por Marius F. Guyard) los contextos sociales y las situaciones de
dominación, no logró resultados reveladores. Por otra parte, esta última se
movió casi siempre en el ámbito de las literaturas reconocidas de Occidente,
sin intentar un abordaje serio de la alteridad. La teoría a proponer debía
comenzar torpedeando la actual concepción -cuya pretendida universalidad estuvo
desde un principio al servicio de una hegemonía-, para abrirse luego sin
prejuicios hacia otras literaturas escritas, y sobre todo a la oralidad, lo que
implicaba fundarse ya en la palabra y no en la escritura, en el lenguaje en sí
antes que en el texto impreso. El desafío pasaba entonces por construir un
sistema comprensivo de todos los sistemas, y basados tanto en la escritura como
en la oralidad. Tal sistema debía establecer relaciones simétricas (es decir,
no jerarquizadas), y no entender la diversidad como una simple yuxtaposición
conformista y despreocupada de lo diferente, sino como un esfuerzo real por
establecer un diálogo enriquecedor entre las prácticas que lo conforman. Al fin
de cuentas, los poetas y narradores orales recibieron siempre influencias
estilísticas y ejes temáticos del ámbito de la escritura, así como ésta los
recibió de la oralidad, en un intercambio por lo común fecundo. No obstante,
persiste el prejuicio logocéntrico tanto en los especialistas como entre todos
aquellos que se nutrieron en la concepción occidental, apoyada en la falsa
creencia de que toda civilización digna de tal debe estar basada en algún tipo
de escritura.Es que una verdadera ciencia de la literatura debe encararse como un
serio intento de ahondar sin mistificaciones en la alteridad. Quizás convenga
traer aquí a colación que la historia de la cultura que intenta Foucault
(arqueología del saber) se reduce en definitiva a la historia de las formas de
alteridad que la cultura ha producido, y también, se podría agregar, a la
opresión que pesa sobre las diferencias (o los diferentes), que activa el
cambio cultural en las fronteras de dicha alteridad, ya sea por aculturación o
por reculturación. El rostro del dominado, decía Ticio Escobar, le pertenece en
parte, pues hay otra parte inventada por el opresor3. Esta ciencia a
la que queremos humildemente contribuir será a la postre una exaltada
celebración del lenguaje, pues para el pensamiento africano y de otros pueblos
a los que la antropología tuvo por primitivos, es el mundo de las palabras,
atributo del hombre, el que crea el mundo de las cosas. El hombre es tal por su
capacidad de simbolizar, de crear una red totalizadora que lo envuelve a lo
largo de su vida, permitiéndole aprehender la realidad y significarla.
Nombrando las cosas, el hombre comunica su propia esencia espiritual, señala
Benjamín. Y ya en el siglo IV a.C., escribió Aristóteles que la finalidad
del arte (y por lo tanto de la literatura) es dar vida a la esencia secreta de
las cosas, no copiar su apariencia.
Se puede considerar indudable mérito de Occidente el haber comenzado a reflexionar sobre los distintos temas del arte y la poética ya con los presocráticos, y definido, en el año 1750, un cuerpo teórico sistemático al que Baumgarten denomina Estética, afirmándolo como una rama legítima de la filosofía. Sin embargo, dicha civilización no aprovechó tan notable ventaja para avanzar hacia una teoría universal, confrontando sus conceptos y modelos con los de otros pueblos. Prefirió imponerlos como un discurso único, que no sirvió por lo común para comprender la producción simbólica ajena, sino para oscurecerla, para borrar o devaluar los sentidos que los otros habían construido a lo largo de una historia a menudo milenaria.
Frente a tal fracaso, queda a cargo de la “periferia” el desafío de elaborar una teoría transcultural del arte, en la que la Estética configura apenas un punto de partido, dado el carácter transdisplinario de dicha búsqueda.
Adolfo Columbres intenta en esta obra proporcionar no un pensamiento acabado que cada cultura deba tomar o dejar, sino contribuir a esclarecer las múltiples piezas de este gran mosaico, con algunas de las opciones que se pueden ejercer dentro de cada ámbito, las que al resolverse, sea en el plano de lo estético como de lo artístico, irán dando forma a una concepción propia, en camino hacia un pensamiento visual independiente.
Présentation (en francés)
On peut attribuer à l’Occident un indubitable mérite : celui d’avoir commencé à mener une réflexion sur l’art et la poétique dès l’époque présocratique et d’avoir défini, en 1950, un corps théorique que Baumgarten nomma Esthétique, l’imposant ainsi comme une branche légitime de la philosophie.
Cette civilisation aurait pu profiter de ce remarquable avantage pour confronter ses propres modèles et concepts à ceux d’autres peuples, avançant ainsi vers une théorie universelle, mais elle ne l’a pas fait. Elle a préféré imposer au monde son discours unique, discours qui ne lui a généralement pas servi à comprendre la production symbolique d’autres cultures, mais tout juste à l’obscurcir, la détruire ou la dévaloriser. Il s’agit pourtant de mondes sensibles construits par des civilisations millénaires.
Face à une telle obstination, il appartient au reste du monde de relever le défi d’élaborer une théorie transculturelle de l’art, dans laquelle l’Esthétique ne constituerait qu’un simple point de départ, étant donné qu’une telle démarche impliquerait une recherche pluridisciplinaire.
Dans cette œuvre, l’auteur s’abstient de présenter un point de vue alternatif achevé mais il démonte les pièces de cette grande mosaïque, signalant simplement des options possibles ; que celles-ci trouvent une réponse sur le plan esthétique ou artistique, elles définissent une pensée visuelle indépendante, qui valorise ses propres pratiques symboliques.
Juicio crítico
La reconocida
trayectoria de Adolfo Colombres en el ámbito de la reflexión sobre los temas
que hacen a la búsqueda de un pensamiento visual independiente en el plano de
la teoría del arte y de la estética, profundiza en este libro lo expresado en
una obra anterior, publicada junto con
Juan Acha y Ticio Escobar, respecto a una crítica a la estética occidental
y la necesidad de crear una teoría transcultural del arte. (…) Este libro de Colombres
es un importante aporte tanto a la teoría del mito como a la estética y el
arte. Su visión está asentada, como siempre,, en la necesidad de buscar categorías
estéticas que permitan una comprensión más amplia, y en ese sentido
transcultural, de las manifestaciones artísticas de todos los pueblos que,
considera, estarían situados en la “periferia”, concepto que usa con propiedad
y sin eufemismos, para referirse a “la condición subalterna a la que una
determinada producción simbólica se ve desplazada”.
Celia Aiziczon, La Gaceta Literaria, Tucumán, 19/6/ 2005
Prólogo
PRIMERA PARTE
I. EL MITO COMO ZONA SAGRADA
1. El pensamiento simbólico
2. El mito como fundamento de la cultura
3. La zona sagrada
4. El proceso de mitogénesis
5. Los mitos de desdramatización
6. Libertad, tragedia y dinámica del mito
7. Mito y razón
8. Mito y poder
9. El mito y la historia
10. Racionalidad propia y crisis de la razón ajena
11. Mito y arte
12. Mito y literatura
II. EL RITO, O LA CULTURA COMO ACTO COMPARTIDO
1. Rito y mito
2. El rito como escenificación de la cultura
3. Rito y magia
4. Los ritos del arte
5. Rito y sacrificio
6. Rito, modernidad y cultura de masas
7. Desritualización y re-ritualización de la expresión artística
8. El rito como hito
9. La fiesta
10. Del rito al drama
III. FETICHES, O LA DINAMICA DE LOS SÍMBOLOS
1. La energía simbólica
2. Idolo, fetiche, imagen
3. Fetiche y arte
4. Fetiche y palabra
5. Fetiche y aura
6. Las migraciones del mana
7. Fetiche, publicidad y cultura de masas
8. Fetiche y alienación cultural
IV: EL CUERPO
1. Cuerpo e identidad
2. La violencia simbólica
3. Las pinturas corporales
4. El arte plumario
5. La indumentaria como segunda piel
6. Las máscaras
7. El cuerpo en la historia de Occidente
8. El cuerpo en la cultura de masas
9. El cuerpo en la América indígena
10. El cuerpo en el África negra
11. La acción como arte
SEGUNDA PARTE
V. LO ESTETICO Y EL ARTE
1. Teoría de la forma excedente
2. La función estética
3. De la Estética filosófica a la Teoría del Arte
4. Arte y verdad
5. Lo bello y lo ético
6. Lo bello y lo útil
7. El arte en el medioevo europeo
8. La concepción renacentista del arte
9. El tema en el arte
10. La cuestión del estilo
VI. FUNDAMENTOS DE LA ESTETICA
l. Sobre la belleza
2. En torno a lo sublime
3. Teoría de la sensibilidad
4. Individuo, individualismo y teoría del genio
5. Subjetividad y comunidad
6. El espíritu trágico
7. Las formas de la risa
8. Sobre lo grotesco
VII. LA CONDICIÓN DEL OTRO EN EL ARTE
1. Centro y periferia
2. Arte popular y artesanía
3. El arte de las minorías étnicas
4. Universalismo y encerramiento
5. El congelamiento del arte subalterno
6. El desarrollo del arte popular
7. Mestizaje y sincretismo en el arte
8. Sobre lo híbrido, el kitsch y el folk market
9. Tradición y modernidad
10. Teoría de los diseños
11. La autodeterminación estética
Bibliografía /
Introducción (Fragmento)
La notable ventaja de haber comenzado a reflexionar sobre los distintos temas que abarcan los campos del arte y la poética ya con los presocráticos, y definido en el año 1750 un cuerpo teórico sistemático al que Baumgarten denominó Estética, afirmándolo como una rama legítima de la filosofía, no fue aprovechada por Occidente para avanzar hacia una teoría de validez universal. En vez de someter sus conceptos y modelos a la prueba de la realidad, confrontándolos con los de otros pueblos para determinar sus convergencias y divergencias, como marca el espíritu científico, prefirió exportarlos de un modo acrítico y hasta imponerlos como un discurso único. Y lo sigue haciendo aun en estos tiempos, en los que el aire promiscuo de la globalización exige abrir ventanas a la alteridad. Los principales países que la integran se erigieron así en centros de irradiación, y el resto del mundo fue puesto en una condición periférica (es decir, subalterna), debiendo adoptar sus cánones sin más libertad que la de introducirles algunas glosas que los enriquecieran, reconociendo así su pretendido carácter ecuménico. Desarmar dicha teoría por completo para ir analizando la validez de cada uno de sus postulados en las distintas prácticas artísticas de una cultura o civilización hubiera sonado a herejía, como una imperdonable manifestación de ignorancia que desprestigiaría por completo a quien lo intentase.
La teoría occidental sirvió así no para comprender y explicar la producción simbólica ajena, sino para relativizarla, oscurecerla y excluirla de los ámbitos en que se reparten honores, espacios y recursos, para borrar o devaluar los sentidos que los otros habían construido a lo largo de una historia a menudo milenaria, a menos, claro, que por algún azar encajaran perfectamente en ella. Las obras que se apartaban de sus cánones fueron asimiladas al sistema medieval de las artesanías, convirtiendo así a éste en un odioso cajón de sastre donde se juntaban los más bellos objetos, de un gran cuidado formal y cargados de sacralidad, con utensilios domésticos sin pretensión estética alguna. Es que la enorme mayoría de tales objetos, por más bellos que resultaran, no poseían una función estética exclusiva y ni siquiera predominante, sino subordinada, pues la misión del arte, desde una mirada más universal, ha sido siempre potenciar las otras funciones sociales y no regodearse en sí mismo, desplegándose en un primer plano. Incluso en el Medioevo europeo se hubiera rechazado enérgicamente este autismo, desde que el concepto de autonomía del arte se desarrollaría recién en los tiempos modernos. Ni siquiera Baumgarten pudo asegurársela; quien defendió y fundamentó este principio fue Kant, en su Crítica del juicio. A partir de entonces, las obras que no mostraran una clara supremacía de la función estética serían sin más asimiladas a lo decorativo u ornamental, y en consecuencia excluidas del ámbito privativo de las grandes creaciones del espíritu humano. Y como si esto no fuera suficiente elitismo, la vieja Estética devino además, en su propio ámbito y no sólo ya en los países periféricos, el lugar de denegación de lo social, tal como lo puntualizara Pierre Bourdieu.

Texto de contratapa
La utilización de la cámara para registrar la realidad del “otro”, incorporando lo extraño a lo cotidiano, es algo tan viejo como el cine. No obstante, el documental se definirá recién en 1926, como resultado de la ruptura realizada por Vertov y Flaherty con el cine de estudio. Pero fue tal vez con Jean Rouch que el cine etnográfico obtuvo su verdadera dimensión; los innovadores trabajos de este antropólogo y cineasta francés en el continente africano, así como la crítica rigurosa de éstos, permitieron revelar los aspectos específicos del género, tanto teóricos como metodológicos y técnicos.
Sin embargo, tanto Flaherty como Rouch, al igual que la antropología clásica, soslayaron la situación colonial en que se hallaban inmersos los personajes de sus filmes. Un cine así entendido devenía, en el mejor de los casos, un elegante certificado de defunción para las culturas relevadas, por no ayudarlas a contrarrestar el proyecto etnocida de Occidente. Lejos ya del romanticismo del comienzo, no puede justificarse hoy un cine antropológico que enfoque sólo lo exótico, ignorando la opresión y reduciendo al otro a un mero objeto de la imagen. El cineasta habrá de integrar la búsqueda estética con una ética del compromiso con la realidad documentada. Este libro se propone mostrar las trampas que todo realizador deberá sortear para hacer un film no connivente con la dominación, ni deformado por el etnocentrismo y la perspectiva de clase. El ejercicio de constante cuestionamiento de la mirada sobre el otro que aquí se propone podrá servir asimismo tanto a los cinéfilos como a los cientistas sociales, para quienes el cine es sin duda una valiosa técnica de investigación y un poderoso lenguaje.
Prólogo a la segunda edición (Fragmentos)
Cuando en 1985 apareció esta obra colectiva, como resultado de dos ciclos sobre el cine y las ciencias sociales realizados por CLACSO, lejos estábamos de sospechar que con el paso del tiempo devendría algo así como un clásico. Claro que no para un vasto público lector, sino para quienes se formaban como documentalistas en distintos ámbitos y deseaban explorar la condición del otro. Hoy su impronta se deja ver no sólo en los filmes de carácter etnográfico, sino también en el auge del documental social que vendría después. En los años 80 aún se discutía la validez de los métodos antropológicos en el campo de los conflictos de clase, y la preocupación de no manipular a los sectores oprimidos ni usurparle la palabra y el protagonismo despertaba recelos, hasta el punto de que más de uno llegó a considerarla un “purismo” reaccionario. Se podría decir que la Historia nos dio la razón, pues lo que era entonces una senda estrecha y peligrosa, expuesta al fuego cruzado, terminó convirtiéndose en un camino ancho y seguro, admitido por quienes apoyan con honestidad las luchas sociales y étnicas. El libro fue reimpreso en 1991 sin modificación alguna, y como al comenzar este siglo se hallaba prácticamente agotado, el Movimiento de Documentalistas solicitó su reedición, por considerarlo un texto irreemplazable.
(…)
En la parte II, dedicada a las entrevistas, se añade un texto que es una grabación reducida de una clase que dictó Fernando Birri en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, y que titula “Tire Dié: Los (no) límites entre el documental y la ficción”. Birri se apropia aquí del término “Doc-Fic” acuñado por su amigo y colaborador Orlando Senna, destacando que el Nuevo Cine Latinoamericano no trabajó nunca sobre la base de los géneros tradicionales, divorciando por completo la ficción del documental, sino que estableció entre ellos vasos comunicantes. Si bien lo normal es que el documental preceda o dispare al film de ficción, en nuestro medio puede ocurrir al revés. Para dar un ejemplo de esta inversión recurre a Vidas Secas (1963) de Nelson Pereira Dos Santos, el célebre film de ficción sobre el sertón basado en la novela homónima de Graciliano Ramos. Éste, como se sabe, termina con la emigración de las familias campesinas a Sao Paulo, expulsadas por la sequía, la adversidad del medio y la miseria. Sin ponerse previamente de acuerdo con Pereira Dos Santos, Geraldo Sarno, en su documental Viramundo (1964), emplaza justamente la cámara en la Estación Ferroviaria de Sao Paulo en el momento en el que los campesinos del Nordeste bajan del tren en busca de trabajo. Avanzando sobre esta línea, señala Birri que la falta de límites entre lo ficcional y lo documental trasciende el campo del cine, por hallarse enraizado en nuestra cultura americana, “contaminación” en la que ve una forma de sincretismo.
Con Tire Dié (1958-1960) Birri trabaja el tema del guión. Cuenta aquí las penurias por las que tuvieron que pasar los 120 estudiantes de Santa Fe (aunque al final quedaron 88) que acometieron esta empresa, que fue de aprendizaje, de exploración de un terreno desconocido entonces por ellos y por el cine de América Latina, que se realizó con muy escasos recursos económicos y elementos técnicos, a partir de encuestas previas. Los primeros montajes del film fueron sometidos al juicio de la gente a la que involucraba, para ir modificándolo sobre la marcha. El proceso fue duro, pero positivo desde el punto de vista de las enseñanzas metodológicas que proporcionó, que llevan por las mismas sendas que otros cineastas transitan en este libro, lo que viene a fortalecer sus propuestas. Quienes al principio los recibieron a pedradas terminaron convirtiéndose en incondicionales aliados, que se jugaron por ellos en situaciones difíciles. Una mujer de sufrida figura que se hallaba lavando ropa cuando miembros del grupo entraron con la cámara durante las encuestas previas, les dijo, con una gran carga de dignidad, una frase que todo documentalista debería anotar en la primera página de su cuaderno: “¿Por qué no nos dejan tranquilos con nuestra miseria?” El planteo ético queda plasmado en esta frase tan breve como contundente, pues el registro de la imagen del otro se torna una agresión intolerable si no se asume el compromiso de no negociarlo con quienes desactivan los mensajes presentándolos como exóticos, y utilizarlo de modo que la situación que padece ese sector social pueda llegar a ser modificada.
(…)
Del caudal de filmes realizados en este tiempo quisiera referirme, para terminar con una concesión personal no carente de arbitrio, tan sólo a dos. Uno de ellos es Esito sería. La vida es un Carnaval (2004), de la realizadora boliviana Julia Vargas-Weise. Se trata de una obra de ficción que tiene por marco el Carnaval de Oruro. El desafío de la autora fue incorporar a los actores al corso, como bailarines genuinos de una comparsa, a fin de poder representar escenas de ficción dentro de un marco documental, algo distinto y hasta opuesto a la ficción documental creada por Flaherty. Los preparativos para esta “intromisión” demandaron cinco semanas de intenso trabajo, y requirieron una logística y dirección muy minuciosas, pues había que rodar 16 escenas en las 24 horas que iban desde la Entrada de las comparsas hasta el alba. Si no se lograba insertar dichas escenas en la fiesta popular, el film fracasaba. Los hechos imprevisibles e incontrolables que eran de esperar impidieron que varias escenas se rodaran conforme al guión cuidadosamente elaborado por la autora, pero el film se salvó, y hasta se enriqueció, por la capacidad de improvisar sobre la marcha, montándose sobre situaciones que se dieron espontáneamente, como una compensación del azar. Había una cámara destinada a los actores y otra que se ocupaba de los registros documentales, y también una unidad extra de sonido, operando las tres con cierta independencia. Las historias principales que cuenta el film son de gran humanidad y belleza, alcanzando lo que puede ambicionar la mejor ficción, pero sus historias secundarias están tejidas con la mirada y los recursos del documental, como si no hicieran más que representar la realidad cotidiana de los personajes, lo que en buena medida ocurrió.
El otro film que deseo comentar es Vacaciones prolongadas (2000), del holandés Johan van der Keuken. Con la certeza de que le quedaba ya poco tiempo de vida por su cáncer de próstata, el autor se lanza, con un afán renovado y final, a capturar mundos desconocidos y recomponer así lo real en el más sincero de los testamentos. Viaja a Katmandú, filma un templo budista en Butan, regresa a Amsterdam para visitar a su médico y parte otra vez, ahora a Malí. Salta luego a un festival en San Francisco, y de ahí a Brasil, donde se sumerge en una favela. Es el film de alguien que se muere, aunque sin concesiones al patetismo y la desesperación. Alguien a quien no se ve, pero cuya voz se escucha en off. Todo parece recordarnos que uno no es más que una cierta mirada sobre el mundo. En sus imágenes no hay juego, sino un fuego que se extingue lentamente. Lo autorreferencial del film parece a la postre no ser más que un mero pretexto para asediar el sentido mediante esas cacerías despiadadas. Las imágenes y su vida corrieron así juntas hasta el final esa loca aventura. “Si ya no puedo crear imágenes, estoy muerto”, había declarado un poco antes, y fue coherente con dicho aserto, hasta el extremo de que el film y su existencia se apagaron a la vez.
Índice
Prólogo a la segunda edición, por Adolfo Colombres
Prólogo, por Adolfo Colombres
Primera Parte: DOCUMENTOS
La función del documental, por Robert Flaherty
Dziga Vertov: El “cine ojo” y el “cine-verdad”. Extracto documental
¿El cine del futuro?, por Jean Rouch
Fundamentos éticos y políticos del documental social, por Miguel Mirra y Fernando
Buen Abad
Segunda Parte: ENTREVISTAS
Antropología visual, entrevista a Jean Rouch
El cine no etnológico o el testimonio social de Jorge Prelorán, por Humberto Ríos
“Tire Dié”: Los (no) límites entre el documental y la ficción, clase de Fernando Birri
Tercera Parte: ENSAYOS
El cine antropológico y la autogestión indígena, por Isabel Hernández
Introducción
Los pueblos indígenas y la sociedad argentina
Autodeterminación, autonomía y autogestión indígena
Video y cine antropológico, eficaces instrumentos de la autogestión cultural
El video y cine antropológico en manos de agentes externos e internos
El bosquejo de un modelo
Cine antropológico: algunas reflexiones antropológicas, por Carmen Guarini
1. Preliminares
2. Haciendo historia
3. La verdad del cine documental
4. La cámara que contacta
5. Conclusiones
El cine y la investigación en las ciencias sociales, por Arturo Fernández
I. Introducción
II. Teorías, métodos y técnicas de investigación en las ciencias sociales /
III. Teoría y método dialécticos: su vigencia y problemática en las ciencias sociales
IV. El cine y las ciencias sociales
V. El cine como objeto de estudio sociológico
VI. El cine como técnica de investigación social

Texto de contratapa
Este libro nace de la conciencia de que la teoría del arte sufre en América un considerable retraso en relación a la misma práctica artística. A menudo nos encontramos así ante obras que no vacilamos en incluir entre lo más representativo de nuestro ser en el mundo, pero advertimos que nos falta un pensamiento capaz de contextualizarlas debidamente, con toda la autonomía conceptual que demanda su especificidad, porque para juzgarlas no se posee de hecho más parámetros que los proporcionados por los países centrales. La autodeterminación estética hacia la que apuntan estos ensayos ayudarán a situar al artista y su producción en un proceso histórico determinado, vinculándolo a los valores (cambiantes, no estables) que vertebran su comunidad, sin que esto implique caer en un nacionalismo estético entendido como exaltación acrítica de lo nacional y americano, al echar por la bordea todos los cánones generados por Occidente a partir del Renacimiento. De lo que se trata es de tomar distancia de ese falso universalismo con que se nos coloniza, articulando un pensamiento visual independiente del hegemónico y definido con la misma altura y claridad, que permita encauzar mejor nuestra producción simbólica. Los autores dejan aquí delineados los principales problemas teóricos que se plantea la práctica artística americana. Su propósito es sugerir rumbos, precisar conceptos y remover escollos, no imponer una verdad monolítica, la que no existe más que en el lenguaje arrogante de las ideologías.
B: ESTUDIOS DEL IMAGINARIO
Texto de contratapa:
IMAGINARIO DEL PARAÍSO
Texto de contratapa
La idea de inmortalidad es tan recurrente en las culturas, que cabe afirmar su carácter universal. Sin aceptar la perspectiva de su disolución en la nada, el hombre ha elaborado desde tiempos muy antiguos mitologías escatológicas que lo proyectan a una vida después de la muerte. Esa segunda vida puede darse ya sea en un mundo muy semejante al anterior, o en un lugar imaginario que responde a las pulsiones de los sueños colectivos. Dichos ámbitos no suelen estar al alcance de todos, pues interviene la dimensión ética para vedar la entrada a los transgresores del orden social. Si bien algunas culturas sitúan al paraíso en el cielo, lo común es que se lo haga en la misma tierra, donde el alma, con o sin el cuerpo, gozará de los placeres de los sentidos junto con sus semejantes o incluso con los dioses. Tal lugar idílico puede ser un espacio natural exuberante y pródigo, no modificado mayormente por el hombre, aunque las culturas de Oriente desarrollaron ya en épocas tempranas el concepto de jardín, como un territorio preservado por un muro de las amenazas del exterior. A menudo, el paraíso se relaciona con un tiempo perdido que se desea recuperar, una Edad de Oro histórica o puramente imaginaria.
Toda concepción del paraíso alcanza siempre la dimensión de lo sagrado, aun cuando prescinde de la religión. Es que cabe realizar una lectura laica, antropológica, de los universos simbólicos, y rastrear lo sagrado no ya en los dogmas establecidos por un orden social, sino en toda condensación de sentido, en esa zona saturada de ser de la que habla Mircea Eliade. Este imaginario representa una prueba de fuego para las culturas, por reflejar, como el más fiel de los espejos, la humanidad o las miserias que lo nutren.
En definitiva, lo que esta obra se propone es confrontar los paraísos concebidos por diferentes pueblos del mundo, tanto actuales como extinguidos, no sólo para alcanzar cierta visión transcultural al respecto, sino también para dar cuenta del grado evolutivo que alcanzaron, de su capacidad de poetizar y significar la vida al soñar el más allá de la muerte. Además de los territorios del mito y la religión, aborda búsquedas puramente sensuales del paraíso, centradas en la literatura y la pintura, sin pretensión escatológica alguna.
Traducción al francés de la contratapa
L’idée d’immortalité est si récurrente dans l’ensemble des cultures, qu’il est possible d’en affirmer son caractère universel. N’ayant jamais accepté la perspective de sa propre dissolution dans le néant, l’homme a élaboré des mythologies eschatologiques le projetant dans une vie après la mort st ce, depuis des temps très anciens. Cette seconde vie peut se vivre dans un monde tout à fait semblable à l’antérieur, ou dans un lieu imaginaire qui répond aux pulsions des rêves collectifs. De tels espaces ne sont généralement pas accessibles à tous, car l’éthique est là pour bloquer l’entrée aux transgresseurs de l’ordre social. Si certaines cultures situent le paradis dans le ciel, la plupart le situent sur terre, où l’âme, avec ou sans corps, jouit des plaisirs des sens en compagnie de ses semblables et même, de celle des Dieux. Un lieu si idyllique peut parfois être un espace naturel exubérant, prodigue et peu modifié par l’homme. Les cultures Orientales, elles, ont développé en des temps précoces le concept de jardin, territoire préservé par un mur des menaces du monde extérieur. Souvent, le paradis se rattache à un temps perdu que l’on souhaite rattraper, un Age d’Or historique ou purement imaginaire.
Toute conception du paradis atteint toujours une dimension sacrée, indépendamment même du facteur religieux. Il est donc possible de réaliser une lecture laïque et anthropologique des univers symboliques. On peut suivre la piste d’un sacré qui ne s’ancre pas dans des dogmes établis par l’ordre social mais plutôt, dans un concentré de signifiants, dans cette zone saturée de vie dont parle Mircea Eliade. Cet imaginaire est une épreuve de vérité pour chaque culture car à l’image du le plus fidèle des miroirs, il reflète l’humanité et les bassesses qui la nourrissent.
Enfin, cette œuvre propose de confronter différentes visions du paradis conçues par divers peuples du monde, vivants ou éteints. Le but n’est pas uniquement d’atteindre une certaine vision transculturelle du sujet, mais aussi de rendre compte du degré d’évolution que ces peuples ont atteint, de leur capacité à avoir créé une poétique qui donne du sens à la vie en rêvant son existence après la mort.
Outre les terrains du mythe et de la religion, cette œuvre aborde des recherches concernant la sensualité pure d’un paradis décrit par la littérature et la peinture, totalement dépourvu d’ambition eschatologique.
Carta en francés a un editor
Monsieur :
J’ai le plaisir de m’adresser à vous afin de vous proposer de traduire et d’éditer en français l’ouvrage intitulé «IMAGINAIRE DU PARADIS. Essais d’interprétation », de l’écrivain argentin Adolfo Colombres. Le livre, publié à Buenos Aires par les Éditions Colihue, a reçu un très bon accueil du public et de la critique. Vous trouverez ci-joint deux articles de presse : « Tous les cieux le ciel », publié le 6 Mai 2012 par Radar Libros, supplément littéraire du journal Pagina 12 (Buenos Aires), et «Une Cartographie de l’au-delà» publié par la revue culturelle Ñ, publié par le groupe Clarín (Buenos Aires), le 15 Septembre de la même année. Vous trouverez également le pdf de la couverture originale. Enfin, l’annexe principale attachée à cette lettre vous permettra d’effectuer une première estimation de l’œuvre. Celle-ci inclut les textes publiés en dos et revers de couverture, l’index général du livre, quelques chapitres et enfin les références biographiques de l’auteur.
Le livre commence par une longue introduction. Elle expose un ensemble d’éléments qui permettent de définir les bases transculturelles fondatrices de divers imaginaires liés à l’immortalité et au paradis. Il continue par 71 courts chapitres (l’édition argentine compte 266 pages, pour un format de 17 x 24 cm et des pages illustrées imprimées sur un papier d’un grammage de qualité). Ces chapitres, répartis en cinq parties, sont illustrés par 80 dessins monochromes de différentes tailles (la plupart affichés en pleine page et demi page, quelques uns en vignettes). Aucun des dessins n’est une production originale. Ils appartiennent tous au patrimoine de l’iconographie antique, libre de droits.
Bien que l’édition argentine ait fait le choix d’une impression monochrome, l’édition polychrome est totalement envisageable pour la majorité des illustrations, le sépia serait par exemple la couleur retenue pour l’impression des quelques dessins originaux produits en monochrome.
On pourrait penser que nous sommes face à un essai anthropologique extrêmement dense, alors que l’ouvrage se ressemble davantage à un texte littéraire (la critique l’a perçu ainsi). C’est pourquoi il n’y a aucune note en pied de page et que les références concernant les auteurs cités ne figurent que dans la bibliographie finale.
Parallèlement au point de vue anthropologique, l’auteur fait appel à des sources empruntées à l’histoire des religions, de la philosophie, de la théorie de l’art et même de la critique littéraire.
Bien qu’on ne puisse pas affirmer que ce livre soit «facile d’accès», il n’a pas non plus été écrit pour des spécialistes. Il s’adresse à un public doté d’une culture générale suffisante pour s’intéresser de près ou de loin à la thématique de l’au-delà. En parlant d’au-delà, l’auteur parle de la vision de la vie après la mort déclinée par différentes cultures ; ce rêve, qui nous permet aujourd’hui de prendre la mesure de chaque civilisation : la profondeur de son imaginaire nous révèle aussi bien sa beauté que ses limites.
En France, Fayard a publié une histoire du paradis chrétien en trois tomes, un ouvrage très érudit écrit par Jean Delameau. Mais jusqu’à présent, il n’existait pas de livre qui tienne compte des cinq continents, de la multitude de ses mondes symboliques et de ses rêves eschatologiques, visant à élaborer une théorie à la portée de tous, basé sur une vision interculturelle.
En plus des chapitres inspirés par la religion et la philosophie -la majorité- d’autres analysent le monde de la peinture (représentations européennes du paradis chrétien, miniatures perses, Kama Sutra de Bikaner, Paul Gauguin en Polynésie) et d’autres encore explorent l’histoire de la littérature (Milton, Dante, Melville, London, Stevenson et Conrad).
Le sous-titre du livre, «Essais d’interprétation», fait allusion au fait que personne ne puisse prétendre connaître parfaitement en profondeur et dans toutes ses nuances les différents imaginaires eschatologiques de l’humanité. Ces visions ne sont que des approximations qui se fondent sur la description d’un certain regard sur le monde; le plus souvent, ce qui est mis en exergue est l’affirmation de la vie elle-même et de ses valeurs les plus significatives. Il ne s’agit pas nier la vie, tentation ultime à laquelle ont cédé certaines religions, en commençant par la religion chrétienne.
Plusieurs chapitres sont consacrés au paradis chrétien et aux mutations qu’il a connues tout au long de l’Histoire.
N’ayant rien d’autre à ajouter, Je vous salue cordialement dans l’attente de votre aimable réponse.
Emiliano De Bin
par Éditions Colihue
Carta en inglés a un editor
Dear sir:
I'm addressing you to propose you the English translation and editing of the book Imaginario del Paraiso, Ensayos de interpretacion (Imaginary of Paradise. Interpretation assays) of Argentinian writer Adolfo Colombres, published in Buenos Aires, Argentina, by Ediciones Colihue, which was well received by both, public and critics. As a way of samples, we are sending, separately, two published critics on the matter. One of them, three pages long, titled "Todos los cielos, el cielo" ("All the Heavens, the Heaven"), published May 6th, 2012 by Radar Libros, literary edition of Pagina 12 journal, Buenos Aires, and a second one of two pages by Revista Cultural Ñ, of Group Clarín (from Buenos Aires as well), from September 15th, same year, titled "Una cartografia del mas alla” ("A cartography from beyond"). Separately, you'll receive a pdf of the cover. As a main archive, we enclose an electronic dossier in Spanish, with the purpose of an evaluation of the book. This includes the texts on the back cover and dast cover, index, several of its chapters and bibliography of the author.
The book is presented with a long introduction, which inquires the transcultural bases on dreams of paradise and immortality, followed by 71 briefs chapters (the Argentinian edition counts 266 pages, with a 17 by 24 cm, with good resolution illustration) divided in five sections, with about 80 monochromatic illustrations in various sizes, full page, half page or vignettes. None of them was drawn for this purpose, but chosen from old iconography. Although the Argentinian edition have been edited in a monochromatic fashion, it exist the possibility of polychromatic print for the colored images or sepia for those which originals are in one color.
We could say that we are in the presence of a profound anthropological assay, although it is presented in the form of a literary work (that's the way the critic saw it), for which reason it doesn't bring foot notes and the bibliographic references are shown at the end. Alongside this anthropological approach, the book reaches at the history of religion sources, philosophy, even art theory and literary critic. Although the book is not of easy access per se, it was not written for scholars, but to a public with some cultural knowledge, given the fact that everyone is interested on the subjects of the beyond, that is, the after life imagined by different cultures; dream, which generally, provokes a accurate idea of the beauty and depth of its imaginary and its miseries.
In France, Fayard published an erudite study on the history of Christian paradise, written by Jean Delameau, although it doesn't exist a literary work which comprises the five continents, inquiring into the various symbolic worlds and scatological dreams, trying from an intercultural point of view, propose a theory of broad reach. Beyond the chapters based on religion and philosophy, there are others based on the study of paintings (European representations of Christian paradise, Persian miniatures, the Kama Sutra of Bikaner and Paul Gaugin in Polinesia), and in the history of literature (Milton, Dante, Melville, London, Stevenson and Conrad). Its subtitle, "Essays on interpretation" refers to the fact that nobody can achieve full knowledge to the scatologic imaginaries of humanity. Therefore, these approaches, are ideas that are fuonded in a determined look of the world, which is directed to the confirmation of life, rather than its negation, as was the tendency of some religions, such as Christianity. Therefore, there are several chapters focused to the Christian paradise and its mutations through history.
Waiting for your cordial response, sincerely.
Emiliano De Bin Editor of
Ediciones Colihue
Crítica de la Revista Ñ, del Diario Clarín, “Una cartografía del más allá”, septiembre 15 de 2012
Como señala el antropólogo Adolfo Colombres en su último ensayo, para edificar el paraíso no hacen falta los pilares de la religión. Esa plenitud que –se supone– llegará después de morir, ese sueño “tan intenso, tan determinante de la vida terrenal”, constituye una “zona sagrada” que si bien suele enmarcarse en algún ámbito religioso también “puede darse en mundos simbólicos que no llegaron a estructurarse en una religión”.
En Imaginario del Paraíso. Ensayo de interpretación, Colombres se detiene a repasar cómo diferentes culturas han concebido esa sobreabundancia, “síntesis de todas las esperanzas y también de todos los misterios”. El campo específico de su libro, explica, son los mitos escatológicos que describen “las características de esa otra vida imaginaria” que los seres humanos sitúan, no obstante,“en el corazón mismo de la llamada realidad”.
Imaginario del paraíso está dividido en cinco áreas geográficas. Comienza en los “Jardines de Oriente”, el más extenso de los cinco capítulos, que abarca mitologías persas, chinas, tibetanas y egipcias, la concepción de la vida post mortem del budismo, del hinduismo y de la religión de Mahoma. Colombres se las ingenia para incluir aquí también el análisis de las láminas del Kama Sutra de Bikaner (confeccionadas en el siglo XVII, en Rajasthan) en clave de “paraíso cultural, sin proyecciones escatológicas”. El erotismo de esas pinturas –en el libro se reproducen tres– “sustrae por completo al acto sexual de la naturaleza, para convertirlo en una obra de arte que logra combinar de un modo asombroso el lujo más refinado con lo ascético, redimiendo con la estética lo que Occidente nunca pudo situar fuera de la pornografía”.
Colombres atraviesa con gracia e ingenio este tipo de saltos acrobáticos tan propio de la historia de las ideas, desviándose de las miradas diacrónicas y obligándonos a considerar las diferentes culturas como si fueran fenómenos del presente. Así, puede observar sin mayores reparos que algunos conciben una sobrevida “recatada, muy ceñida a las pautas de la cultura”: perpetua, sí, “pero a costa de un eterno aburrimiento”.
Por otra parte, un empleo estratégico de la crítica literaria permite desplazar nuestra atención desde las creencias que pudieron haber tenido los pobladores originarios de las islas remotas del Pacífico hacia las expectativas que los viajeros occidentales (Melville, Stevenson, Conrad, London) pusieron en ellas, cuando creyeron encontrar ahí –en tiempos de una colonización muy poco idílica– el paraíso ya perdido en las grandes urbes europeas. Utopías disfrazadas de literatura de viaje.
Sin ser un tratado de filosofía, Imaginario del paraíso conecta con gran precisión la estrecha afinidad entre las visiones escatológicas vinculadas a un orden sagrado con el nacimiento del género utópico, en el Renacimiento. Entre “las representaciones oníricas y la teoría política”. La proximidad entre el “paraíso terrestre” de los medievales y la Utopía de Tomás Moro (o La Ciudad del Sol de Campanella o la Nueva Atlántida de Francis Bacon) no es de
mera sucesión cronológica.
Índice
Introducción /
I. LOS JARDINES DE ORIENTE /
Gilgamesh, o el asedio a la inmortalidad /
Los jardines de Babilonia /
Los jardines persas, o la imposición de la geometría /
Lo paradisíaco en las miniaturas persas /
La India antigua y Uttakurus, el oscuro paraíso vedado /
El hinduismo o la abolición del deseo /
La leyenda de Krishna /
Ananda, el deleite supremo del Tantra /
El mantra Om: del sonido a la luz /
Vasistha, o el paraíso interior /
Buda, o la ausencia de toda sensación /
El paraíso de la Tierra Pura /
El jainismo, o la desertificación del sentido /
El antiguo Egipto: los paraísos de Osiris y de Amón-Ra /
Tíbet: el triste camino de los muertos /
China, o el Duraznero de la Inmortalidad /
Qin Shihuangdi, o el imperio de las sombras /
Los jardines del Islam /
La leyenda de la ascensión de Mahoma /
El Kama Sutra de Bikaner /
Los jardines secos del samurai /
II. EUROPA: EL PARAÍSO PERDIDO /
Los etruscos: la danza del más allá /
Grecia: entre el Olimpo y los Campos Elíseos /
Las Islas Afortunadas /
El Jardín de las Hespérides /
Roma: de la Edad Dorada al reinado de Saturno /
El Valhala, paraíso de Odín /
El Jardín del Edén en la tradición hebrea /
El Paraíso Terrenal cristiano /
Expulsión y clausura del Paraíso Terrenal /
Paraíso de tránsito /
La Jerusalén Celeste /
Dante y el Paraíso Celestial /
Milton, o el tedio del paraíso /
Entre la ascesis y la sensualidad /
El sexo en el paraíso cristiano /
El Paraíso Terrenal en la pintura /
Del paraíso a la utopía /
III. ELÁFRICA NEGRA: LOS MUERTOS QUE NO SE VAN /
Los vivos y los muertos /
Los ancestros /
La reencarnación /
Bantúes: las dos caras del Muntu /
Manga, el paraíso de los dogon /
Los fon, o el regreso a las fuentes /
Los masai, o los privilegios en el paraíso /
El vudú, o la circulación eterna de la fuerza vital /
IV. AMÉRICA: LA TIERRA SIN MAL /
El México antiguo: el Tlalocan y los paraísos solares /
Los mayas: a la sombra de las ceibas /
Huicholes y coras: la mala vida de los muertos /
El mundo andino /
La Tierra Sin Mal de los guaraníes /
El Iwóka de los chiriguanos /
La morada de Maíra /
La transmigración interminable de los bororo /
Caduveos: la aldea paralela de los muertos /
Los kaigang, o la lenta disolución /
Los letuamas: la ley de las compensaciones /
El paraíso inhabitado de los chamacoco /
Naupié, el paraíso familiar ayoreo /
Tobas: el camino de las almas de puro hueso /
El Yincoop de los nivaclé /
El mensaje de las mujeres-estrellas /
La liviandad del cielo en la cultura popular /
V. LAS ISLAS LEJANAS /
El mito de los Mares del Sur, o la abolición de la cultura /
El paraíso desde adentro /
Los sueños flotantes de Oceanía /
El joven Melville en el paraíso caníbal del valle de Typee /
Stevenson, o la belleza de la desmistificación /
Jack London, o las lacras y furias del paraíso /
Paul Gauguin: recuerdos de Arcadia /
Joseph Conrad: virajes hacia el paraíso /
Bibliografía /
Texto de contratapa
Poética de lo Sagrado es una introducción a la antropología simbólica de alcance universal que ahonda en los factores que intervienen en los procesos de significación de la realidad. En tiempos marcados por la pérdida de sentido existencial, este nuevo ensayo de Adolfo Colombres reflexiona sobre los elementos de los que se valió siempre el hombre para colmar de sentido su vida, a la vez que revisa críticamente las categorías conceptuales que utilizaron la Sociología y la Antropología - disciplinas impregnadas a su juicio por cosmovisiones monoteístas - en el abordaje de los sistemas simbólicos.

Texto de contratapa
Lejos de ser una superstición, el mito es un relato verdadero, con un fuerte anclaje en la cultura. Tal como lo confirman los actuales estudios del imaginario, el hombre, más que un animal racional, es un animal simbólico. Al igual que el arte, el mito recorta un fragmento de la vida y apela a la máscara para iluminar el lado oculto de las cosas, las claves del sentido y de eso que llamamos realidad.
Adolfo Colombres caracteriza y clasifica en este libro 515 seres sobrenaturales argentinos, tanto del ámbito indígena, al que pertenece la gran mayoría, como criollo. Están las deidades que dieron origen al mundo y a los astros, crearon al hombre, las plantas y los animales. También los que enseñaron costumbres valiosas, preservan la naturaleza, protegen a las mujeres y los niños, provocan o curan enfermedades. Dioses como la Pachamama y Nguenechén, personajes legendarios como el Pombero, el Llastay, La Mula Ánima, la Llorona o el Futre, junto a los pocos que heredamos de Occidente: las Brujas, el Lobisón, el Basilisco y el Familiar. A fines de sistematizar la lectura, se incluye al final una lista de estos seres según su ámbito cultural de pertenencia, que se recomienda como guía a quienes deseen abordar un mundo simbólico determinado.
No existe en América un libro tan exhaustivo y profundo sobre la mitología de un país, cualidad que se refuerza con las 87 magníficas ilustraciones de Luis Scafati, que dan una forma visual a muchos seres que nadie había representado hasta hoy. La respuesta del público y de la crítica así lo reconoció al aparecer, en el año 2000, su primera edición. Esta segunda edición viene revisada y enriquecida con nuevos personajes.
Cabe aclarar que los seres mitológicos no son cosa del pasado. Siguen estando muy presentes en el imaginario popular de nuestro país, y en buena parte también de los países vecinos, donde son aún capaces de maravillar y estremecer.
Prólogo (Fragmento)
Cabe destacar que las cosas no pertenecen por su propia naturaleza a las esferas de lo sagrado y lo profano, sino que cada cultura construye su zona sagrada. Esta construcción no es eterna, sino histórica, mutable, signada por los ascensos y descensos que establecen los procesos de sacralización y desacralización. En la medida en que un paradigma se fortalece desplaza al más débil, pues en el ámbito de los más altos significados no rige esa multiplicidad innecesaria y regida por el azar que reina en la vida. Los mitos no permanecen siempre estáticos en un mundo ideal, como muchos creen, sino que se mueven, cambian como la realidad social, aunque a un ritmo más lento. La muerte no es ajena a ellos, y se les presenta bajo la forma del olvido.
Varios de los seres sobrenaturales que integran este libro no pertenecen sólo a Argentina, ya que se los encuentra también en los países vecinos, con las mismas o diferentes características. La mayoría de ellos ocupa un lugar destacado en la religiosidad de los grupos indígenas, extendiendo en algunos casos su validez al sector mestizo con el que éstos interactúan. Pero debemos entender aquí a la religión no como “el opio de los pueblos”, como se dijo en Occidente a propósito del cristianismo, por el papel conservador que dicha religión oficial jugó en los procesos políticos, y menos aún como lo que los estudios materialistas del folklore llamaron alguna vez "la venenosa flora de la miseria". Con un criterio antropológico que deja a un lado toda escatología, o sea, la cuestión de la existencia real y no sólo imaginaria de otros mundos después de la muerte, preferimos hablar más bien de una zona sagrada de la cultura, donde se radican, a fin de cultivarlos especialmente y preservarlos, sus valores fundamentales. Eliminar dicha zona de cuajo, como aún intentan hacer los misioneros cristianos y cierto indigenismo, es dejar a la cultura sin huesos, convertida en una pasta amorfa, moldeable al gusto de la cosmovisión dominante. Así, para los mbyá-guaraní el universo religioso ha funcionado hasta la fecha como el más poderoso bastión de su resistencia cultural, donde se encuentra todo lo hermoso que este pueblo tan antiguo alcanzó a crear, relatos y concepciones que resplandecen como un sol en medio de la pobreza extrema que signa su vida. Prefieren librarse a la poesía de la búsqueda de la Tierra Sin Mal, siguiendo el espinoso camino místico de Capitán Chikú y otros héroes legendarios de los que se habla en este libro, que incorporarse al triste espectáculo que brinda hoy Occidente, civilización que ha sacrificado sus mitos clásicos a fin de instaurar el reinado de la razón (su razón), pero terminó rindiéndose al fetichismo de la mercancía, consagrándose a fetiches de hojalata iluminados con luces de neón y no por su propio resplandor, que carecen de toda dignidad, motivo por el cual Georges Balandier los ha calificado de "signos descartables".
Cuando mitos que persiguen fines de gran importancia para una sociedad son descalificados por los sectores dominantes bajo el rótulo de "superstición", no podemos menos que preguntarnos por el origen de este concepto y la validez del sentido con que se lo utiliza. Se podría afirmar que surge del absolutismo de la religión cristiana y se consolida posteriormente con la tendencia racionalista, tanto de derecha como de izquierda. Todo lo que no se amolda a la estrecha concepción occidental de lo que es naturaleza, ciencia y razón termina en ese cajón de sastre. En lo que atañe al instrumento de la razón, hoy se sabe que todos los hombres forman una sola especie, desde que las diferencias raciales y culturales no han probado nunca la tesis de que las facultades mentales básicas varían de un grupo social a otro. Ya hace mucho la antropología descartó la teoría de la "mentalidad prelógica" de Levy-Bruhl (de la que él mismo se retractó antes de morir), que conducía a extremos peligrosos, por más que hubiese en ella aspectos rescatables, como la idea de que no todos los procesos mentales están sujetos a iguales leyes, pues esto nos obliga a buscar en cada circunstancia los principios sobre los que funciona la cultura, sin reducirla a otras estructuras lógicas. Porque si bien en líneas generales la razón, en cuanto facultad de inteligir, es única, las ideas lógicas varían de acuerdo a los valores culturales de cada pueblo y su experiencia histórica de aprehensión del mundo. Aun dentro de cada sociedad encontraremos mentalidades diferentes, que experimentan lo real de un modo particular y lo explican con otras ideas lógicas. Esta estrecha relación entre el mecanismo racional y los sistemas concretos de valores sobre el que aquél actúa ha llevado a hablar de "racionalidad regional". En otros términos, nada es racional o irracional por su propia naturaleza, sino en función de un orden valorativo particular. Cada cultura sitúa tanto a los objetos como a las conductas en una jerarquía que le es propia, y sólo en relación a ella se podrá determinar la racionalidad o irracionalidad de un acto. Siempre lo racional pasa por sacrificar un valor considerado inferior para preservar otro que se considera superior. Así, el neoliberalismo actual, al poner en la cúspide de su escala jerárquica a la eficiencia productiva y la rentabilidad del capital, puede llamar "racionalización" al acto de dejar a miles de trabajadores en la calle. Si lo principal fuera la sociedad y no la economía, tal acto jamás podría ser considerado racional.
Seres imaginarios que, como tales, escapan al rigor de las leyes biológicas y físicas, pueblan no sólo la noche con sus misterios, sino también la plena luz del día, sin que el progreso científico-tecnológico haya podido aún acabar con ellos, pues sus frutos están lejos todavía de calmar todos los miedos ancestrales del hombre y colmar sus esperanzas. Viven en lo más profundo de la conciencia, allí donde se urde la trama de la identidad. Resulta en este último sentido curioso de comprobar que en un país como Argentina, en el que tanto arraigo alcanzó la civilización occidental, son muy escasos los seres mitológicos que le deben algo, y que incluso esos pocos casos (el Familiar, el Basilisco, el Lobizón, las Brujas) no tienen entre nosotros la misma apariencia ni igual leyenda, ni cumplen similar función.
Juicio crítico
Ordenar monstruos y criaturas fantásticas por el alfabeto es algo parecido a ponerlos en fila; hay un contraste perturbador entre la caprichosa racionalidad del abecedario y la exuberancia de la imaginación. (…) Seres mitológicos argentinos acompaña las ideas del autor expuestas en su Teoría transcultural del arte: los mitos, lejos de ser curiosidades folklóricas y oponerse a toda forma de conocimiento organizado, son en sí mismos una forma de conocimiento. (…) Además del lector especializado en antropología, el lector común encontrará un gran placer en recorrer este catálogo a menudo espeluznante. (…) Fiel a las fuentes, Colombres escribe algunos textos como pequeños relatos, que más nos dicen cuanto menos dicen. (…) Escribe Columbres: “Cuando nos sumergimos en el territorio del mito basta una palabra para desencadenar los mecanismos del terror, y hay por eso seres que jamás deben ser nombrados”. Así este libro no es sólo un catálogo de dioses y monstruos olvidados, sino también un diccionario de palabras mágicas y nombres prohibidos.
Pablo de Santis, “Enciclopedia de dioses y monstruos olvidados”, en la revista Ñ, del diario Clarín, 17/1/2009
EL FAMILIAR
Se tiene al perro por un fiel amigo del hombre, pero puede ser también en ciertos casos el embajador del Diablo, el terrible guardián de los pactos que se celebran con él para poder amasar fortunas exageradas. Quién no oyó hablar del terrible Cancerbero, el de las tres fauces, ojos rojos, pelos negros y cerdosos y grandes uñas, que guardaba la entrada de la casa de Hades. Si bien este mito se remonta a los más antiguos estadios de la civilización greco-latina, nuestro Familiar posee rasgos propios que le confieren plena ciudadanía en nuestra cultura.
En su imagen más difundida entre nosotros, es también un perro negro, enorme (hay quien dice que tiene la altura de un hombre) y lanudo, de refulgente mirada y largas uñas capaces de desgarrar a las víctimas en un santiamén, pero nunca de tres cabezas como Cancerbero. No faltan relatos en los que se asegure que echa fuego por la boca y los ojos. Con menor frecuencia, toma la forma de otros animales, como cerdo, viborón (había uno con esta apariencia en una bodega de Cafayate, alimentado con leche por una vieja contratada al efecto), tigre, puma, oveja, ganso, burro y caballo. Se registraron casos en los que el Familiar era un hombre, e incluso una mujer. Su aspecto es siempre terrible, pero no se aparta demasiado de las formas naturales, si exceptuamos el caso de una serpiente de dos cabezas que merodea el campo santiagueño.
Cualquiera sea la apariencia que asuma, el Familiar se alimenta de carne humana. El patrón de estancia o dueño de ingenio azucarero o bodega que prohíja a este animal tendrá que suministrarle un peón al año, que es su ración mínima, pues muchos pactos establecen una dieta más nutrida. El pacto puede ser tanto explícito como implícito, pero si no es cumplido, el mismo patrón va a parar a las fauces del diabólico animal.
Este mito se halla muy difundido en Tucumán, Salta y Noroeste de Catamarca, con irradiaciones a Jujuy y Santiago del Estero. Se dieron casos aislados también en Entre Ríos y San Juan, donde asumía la forma de una víbora de gran tamaño. Por el lugar que ocupa en la vida cotidiana de la población rural, más que un ser imaginario parece una realidad tangible y una amenaza siempre presente. Cualquier persona tiene algo o mucho que contar respecto a dicha encarnación demoníaca. Los perros satánicos se multiplicaron bastante hacia fines del siglo XIX, al producirse el auge de la industria azucarera como consecuencia de la llegada del ferrocarril. Los dueños de ingenio se enriquecieron de la noche a la mañana, y la mentalidad popular encontró pronto la explicación. Había ojos de fuego que se paseaban en la noche por el cañaveral, espantosos ruidos de cadenas y feroces y fugitivas formas que dejaban al pasar un fuerte olor a azufre. También peones golondrinas que desaparecían de pronto, sin despedirse de nadie. Corría entonces el rumor de que en los sótanos o en la chimenea del ingenio había un perro negro. A veces el patrón lo soltaba para que eligiera la presa de su gusto, en correrías que enloquecían a los demás perros, y que sólo el canto del gallo interrumpía. En otros casos, el solícito industrial o alguno de sus capataces llevaba con engaños al peón hasta su celda y se lo entregaba. Fue tal la difusión de este mito, que el ingenio que no tuviera un Familiar podía considerarse de poca monta. Se dice que el primero en tenerlo fue el ingenio Santa Ana, de Tucumán, en la época de su fundador, don Clodomiro Hileret.
Nada le hacen al Familiar las balas ni el filo de los machetes. Sólo retrocede ante la cruz del puñal. Es decir, cede al poder del signo y no del arma. Se habla de personas que lograron vencer al Familiar, pero no de que lo hayan matado
Al parecer, se resiste al progreso. Como ejemplo se pone al célebre Familiar del citado ingenio Santa Ana, que se tendió en las vías del ferrocarril que unía esta fábrica de Río Chico y la red nacional el mismo día de su inauguración, impidiendo el paso del primer convoy. Pero no es legítimo sacar de un solo caso una conclusión general, y más cuando resulta inobjetable que fue el progreso económico lo que hizo crecer el número de estas bestias. ¿No será el Familiar, por lo contrario, un símbolo de la faz carnívora de ese progreso?
Luis Scafati, El Familiar

Del texto de contratapa
Seres sobrenaturales que, en cuanto tales, escapan al rigor de las leyes físicas y biológicas, han poblado siempre el mundo, no como fantasías individuales, sino como sueños colectivos. Argentina no es una excepción, como se desprende de las 261 semblanzas que Adolfo Colombres incluye en este original catálogo, que muy poco debe a la tradición europea. Se trata de un libro de divulgación, escrito para un público amplio y no para especialistas, aunque seguramente éstos hallarán en él una imprescindible referencia. Más allá de la contribución que pueda hacer a los estudios folklóricos, lo que se pretende es insertar a tales personajes en la cultura nacional, echarlos a andar por el mundo de nuestras representaciones mentales, aunque con un sentido distinto al que tuvieron originalmente.
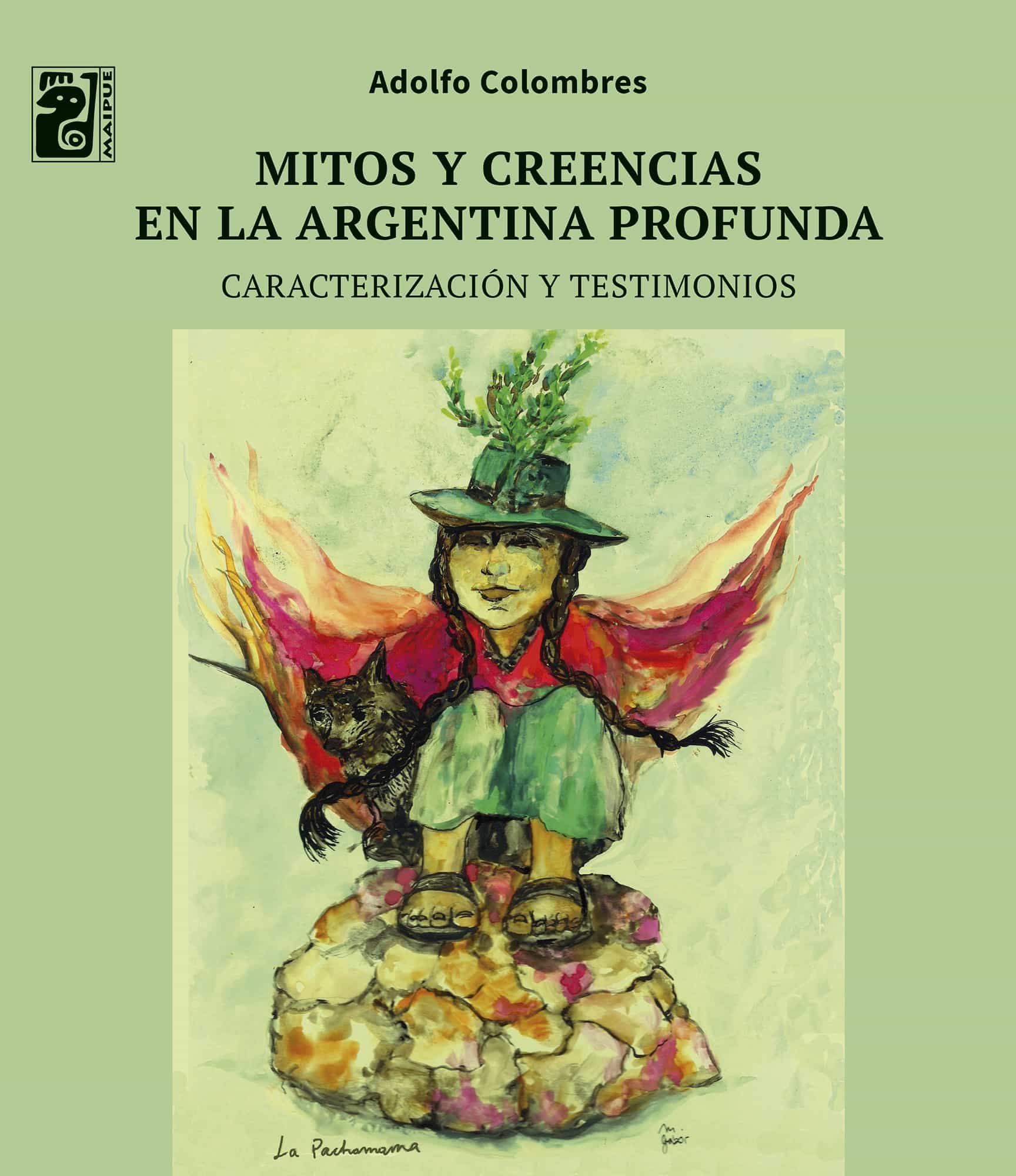
Del texto de la contratapa
Adolfo Colombres reunió en este volumen 42 seres mitológicos con rasgos comunes con los de países vecinos, ya que nuestra patria profunda no reconoce las fronteras políticas establecidas tras las independencias del siglo XIX. En esta obra rige un propósito de caracterización, donde se describe el aspecto, las costumbres y los valores que estos seres defienden o atacan. En la mayoría de los casos se incluyeron breves textos tomados de la oralidad o de autores argentinos que escribieron relatos a partir de un mito, los cuales traducen una vivencia de estos misterios, del temor y respeto que suscita lo sagrado y el terror que se relaciona con lo maligno.
Con ilustraciones de varios artistas y propuestas de trabajo para el Aula realizadas por Gabriela Pomi
Texto de la contratapa
Cierta antropología, avalando la penetración colonial, condenó al quietismo a las llamadas “sociedades prinitivas”, como si el cambio no fuese una constante de toda cultura. El indígena americano, luego del genocidio y el despojo, debió aceptar la negación de su mundo, y con él de su historia. Pero cuando ya se vaticinaba su asimilación a las distintas sociedades nacionales, resurgió con un nuevo lenguaje, reivindicando su identidad y rechazando el integracionismo indigenista y la miel del paternalismo.
Este libro temprano de Adolfo Colombres, escrito con vehemencia pero no sin rigor teórico, acude en apoyo de las entonces incipientes posiciones indias, prefigurando los contenidos y metodologías de su obra posterior. Mediante el análisis de las relaciones interétnicas en América, de las distintas instancias y formas del proceso aculturativo –entendido ya como colonización y no como mero “contacto cultural” – y los mecanismos de dominación, va ensamblando las piezas de tal recuperación histórica, siempre en base a las tesis autogestionarias y pluralistas de los movimientos indios. Agotada años atrás la primera edición, el autor nos entrega ahora una segunda edición reajustada, actualizada y reducida, a la que considera ya definitiva.
Índice
Nota Preliminar
Introducción .
PRIMERA PARTE: TEORÍA GENERAL DE LAS
RELACIONES INTERETNICAS
Capítulo Primero: CONDUCTAS Y SITUACIONES DE CONTACTO
Los mecanismos de la conquista espiritual
Estigmatización y modalidades de identificación
La República y el indio
Los avatares del etnocentrismo
Conductas del indio y la sociedad nacional
Los factores de poder
Precisiones terminológicas
Capítulo Segundo: EL PROCESO DE ACULTURACION
Choque y contacto
Contacto intermitente y contacto permanente
Movimientos reculturantes
Integración y asimilación
Aculturación y lenguaje
Sobre la alfabetización y la escritura
La base económica del frente de expansión y sus efectos sobre los grupos indígenas
Factores convergentes y divergentes de la aculturación
Tipos de aculturación
Capítulo Tercero: FACTORES DE DESTRIBALIZACION
Cuadro general
La interacción biótica
La interacción económica durante la Colonia
La interacción económica en la República
La presión del intervencionismo extranjero
Formas de genocidio
SEGUNDA PARTE: DE LA ACULTURACION EN ESPECIAL: LAS SENDAS CONVERGENTES
Capítulo Primero: LA ACULTURACION FORZADA RELIGIOSA
La conquista religiosa
Los jesuitas, o de cómo desosificar una cultura
Los mennonitas: cuando el cerco se cierra
Capítulo Segundo: LA ACULTURACION FORZADA LAICA
Consideraciones generales
Estados Unidos: Entierren mi corazón en
Wounded Knee
La Colonia Nacional Guayakí: jaguares a la cacería de hombres
Capítulo Tercero: LA ACULTURACION DIRIGIDA RELIGIOSA
La intervención religiosa en la comunidad indígena
Sexo y cultura: los efectos de la represión moral
Extraños vientos sobre el Chaco
El ballet del Río de las Garzas
El imperio de la palabra: The Summer Institute of
Lingüistics
A modo de conclusión
Capítulo Cuarto: LA ACULTURACION DIRIGIDA LAICA
Teoría y práctica del indigenismo: su historia en México
El indigenismo en Argentina, Paraguay y Bolivia
El indigenismo en los frentes de expansión: el caso del Brasil
TERCERA PARTE: LOS CAMINOS DE LA LIBERACIÓN
Capítulo Primero: HACIA LA AUTOGESTIÓN Y EL PODER INDIO
De la situación colonial al diálogo liberador
Las ideologías del blanco y el mestizo
El fin de la intervención proteccionista
Presupuestos y formas de la autogestión indígena
Autogestión y unidad indígena
La cuestión del poder
Capítulo Segundo: LA ANTROPOLOGÍA FRENTE A LA AUTOGESTIÓN
Hacia una teoría de la praxis
El camino de Barbados
La responsabilidad del Estado
El ocaso de las misiones religiosas
La responsabilidad política del conocimiento
La definición de "indígena" y los censos
Otras consideraciones prácticas
Los mecanismos de dominación
"LA HORA DEL “BÁRBARO”.
BASES PARA UNA ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE APOYO
 Texto de contratapa
A partir de las críticas de las distintas escuelas y de la antropología aplicada como teoría de la praxis colonial, este libro sienta las bases teóricas y metodológicas de una antropología de acción práctica, que rechaza la aculturación a modelos extraños para apoyar el proyecto evolutivo de los grupos étnicos y su voluntad de permanecer como formaciones sociales diferenciadas dentro de un contexto plural. Mediante un serio esfuerzo por descolonizar la antropología, los “·objetos” de estudio son dimensionados como sujetos históricos capaces de un autoconocimiento, el que se alienta con una transferencia realizada por los miembros del grupo; la intervención del antropólogo no los relega en ningún momento al papel de receptores pasivos. Esta antropología toma así distancia de la pretensión ecuménica de Occidente y busca su fundamento en el pensamiento político indio, al que enriquece. La fuerza con que se alza hoy dicho pensamiento frente a una civilización cansada, a una ciencia social tributaria de sus pobres premisas, permite proclamar que ha llegado la hora del “bárbaro”, y que no será ya posible actuar como si el colonizado careciera de voluntad y proyectos. Este libro, considerado por Colombres como su principal obra ensayística en el campo de la antropología social, recoge así el llamado de las organizaciones indias de hacer una antropología a su servicio.
Texto de contratapa
A partir de las críticas de las distintas escuelas y de la antropología aplicada como teoría de la praxis colonial, este libro sienta las bases teóricas y metodológicas de una antropología de acción práctica, que rechaza la aculturación a modelos extraños para apoyar el proyecto evolutivo de los grupos étnicos y su voluntad de permanecer como formaciones sociales diferenciadas dentro de un contexto plural. Mediante un serio esfuerzo por descolonizar la antropología, los “·objetos” de estudio son dimensionados como sujetos históricos capaces de un autoconocimiento, el que se alienta con una transferencia realizada por los miembros del grupo; la intervención del antropólogo no los relega en ningún momento al papel de receptores pasivos. Esta antropología toma así distancia de la pretensión ecuménica de Occidente y busca su fundamento en el pensamiento político indio, al que enriquece. La fuerza con que se alza hoy dicho pensamiento frente a una civilización cansada, a una ciencia social tributaria de sus pobres premisas, permite proclamar que ha llegado la hora del “bárbaro”, y que no será ya posible actuar como si el colonizado careciera de voluntad y proyectos. Este libro, considerado por Colombres como su principal obra ensayística en el campo de la antropología social, recoge así el llamado de las organizaciones indias de hacer una antropología a su servicio.
Índice
Introducción
PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
Capítulo Primero: LA AUTOGESTIÓN INDÍGENA
Principios y tendencias de la autogestión indígena
En torno a la participación
Las reivindicaciones indígenas
La táctica del silencio
Los niveles de la autogestión
Autogestión y aculturación
La autogestión y el gobierno nacional
Capítulo Segundo: IDENTIDAD, ETNIA E IDEOLOGÍA
La identidad étnica
El proceso de identificación
La cultura y su papel en el proceso
La identidad negativa
Identidad e ideología
¿Indígena o campesino?
Etnia, nación y Estado
Capítulo Tercero: CLASE Y ETNIA
Clase y estratificación social en la comunidad indígena
Clase y casta
El indígena en las clases sociales
Destribalización y proletarización
Lenin y el problema de las naciones
Clase y etnia en el discurso político indígena: los avatares de la dialéctica
En camino a la síntesis
Capítulo Cuarto: LAS ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE APOYO
La crisis final de la antropología
Presupuestos metodológicos
Los niveles de la acción antropológica
Las etapas de aproximación y conocimiento
Elaboración del material
La transferencia de la información
Las etapas posteriores
El agente de la antropología social de apoyo
SEGUNDA PARTE: RECONSIDERACIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA
Capítulo Quinto: EL INDÍGENA Y SU COMUNIDAD
Caracterización de lo indígena
La organización tribal: concepto, segmentos e instituciones
El matrimonio y la descendencia
Las relaciones de parentesco en las formaciones sociales precapitalistas
La comunidad indígena precolombina
El modo asiático de producción en América
Capítulo Sexto: ECOSISTEMA Y SOCIEDAD
Naturaleza y sociedad
Capitalismo y medio ambiente
Sociedad indígena y ecosistema
Las organizaciones indígenas frente al ecocidio
Territorialidad y derecho de propiedad
El derecho de propiedad y los movimientos indígenas
Realidad actual de la propiedad indígena
Formas de articulación intertribal
Capítulo Séptimo: ASOCIACIONES Y CONFLICTOS
Las asociaciones
Edad, sexo y estado civil
Las clases sociales
Asociaciones económicas y profesionales
Cofradías religiosas y sociedades secretas
Las organizaciones políticas
Equilibrio, cambio y conflicto
Tipos y niveles de conflictos
Capítulo Octavo: ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA DEL PODER
El gobierno indígena
La estructura del poder
Factores de poder
Los falsos líderes
Caciquismo y relaciones de parentesco
El gobierno indirecto
Congelamiento y reestructuración del poder indígena
Capítulo Noveno: EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO INDÍGENA
El desarrollo y sus direcciones
La organización para el desarrollo
La sociedad indígena frente al desarrollo
El desarrollo y los recursos
Desarrollo y ecología
El desarrollo industrial
Desarrollo y cultura

D: LA EMERGENCIA
CIVILIZATORIA
AMÉRICA COMO CIVILIZACIÓN EMERGENTE
Hablar de América como una civilización emergente no es una mera utopía, sino reafirmar y profundizar en términos conceptuales el único camino que tenemos para asumir nuestra diferencia en el marco de un proyecto que nos asegure un lugar digno en el mundo. No definirnos como tal, con todo lo que ello implica, es aceptar la servidumbre en lo político, económico y cultural, conformarnos con el triste papel de ser un furgón de cola de Occidente y renunciar al futuro, como ya nuestros pueblos lo advierten. En esta segunda edición actualizada de un libro aparecido pocos años atrás, Adolfo Colombres analiza y confronta lo mejor de nuestro pensamiento libertario, que va de Francisco Miranda, Simón Rodríguez, Bolívar, San Martín y Artigas a Darcy Ribeiro y Bonfil Batalla, reformulándolo con el fin de contrarrestar la violenta recolonización en marcha.
Índice
Prólogo
Cap. I: El problema civilizatorio
Cap. II: A la reconquista del espíritu utópico
Cap. III: Pueblos y lenguas
Cap. IV: La cuestión ambiental
Cap. V: Integración cultural y globalización
Cap. VI: Modernidad dominante y modernidad propia
Cap. VII: Cultura de masas y posmodernidad
Cap. VIII: Los medios de comunicación
Cap. IX: La tradición cultural en la guerra de los imaginarios
Cap. X: Contra el pensamiento de sirga: ciencias sociales y colonialismo
Cap. XI: Estado, pluralismo y democracia
Cap. XII: La autodeterminación estética
Cap. XIII: Hacia una teoría propia de la literatura
Cap. XIV: La emergencia civilizatoria
Bibliografía
Prólogo (Fragmento)
Este libro se originó en la conciencia de que Nuestra América comenzaba el tercer milenio casi sin proyectos colectivos capaces de afirmarnos ante el mundo como una civilización emergente, esa provincia humana nueva a la que se refería Darcy Ribeiro. Mirando hacia atrás, vemos que nuestra entrada al siglo XX fue en cambio pujante. Las burguesías europeizadas que entonces gobernaban habían adoptado con fe ciega el mito occidental del Progreso, sin distinguir entre el progreso propio y un progreso ajeno realizado a expensas de nuestros recursos. En el bando opuesto, y desde el llano, buscaba imponerse el latinoamericanismo, como alternativa a un panamericanismo cuyo lema, en definitiva, venía a ser "América para los norteamericanos".
Tan alarmante falta de proyectos estaba mostrando la enfermedad que aqueja a nuestro espíritu utópico, justo ahora que ha llegado al parecer el tiempo de nuestras propias utopías. No se precisan mayores pruebas para demostrar que en la década de los noventa no sólo los intelectuales posmodernos, sino también los que se sentían o decían estar comprometidos con los destinos de la región, se tomaron unas largas vacaciones. Les parecía que encarar el futuro era cosa de videntes y charlatanes, y que ellos sólo podían mirar hacia atrás, como corresponde al ave de Minerva, que levanta vuelo no en el alba, sino al anochecer. Y de lo que Pierre Bourdieu llama el "Homo academicus", ni hablar. Como siempre tiene cosas más importantes de las que ocuparse, deja que corran y se expandan tanto el pensamiento "débil" como la "ética fláccida" que allanan el camino a la nada endeble lógica económica del capitalismo neoliberal. Pero más que una crítica a los intelectuales y educadores, este libro es un llamado a ellos para que regresen a la palestra y se hagan cargo plenamente del destino de la región, a fin de que no sean los banqueros los que decidan su futuro, encaminándonos como ovejas por el american way of life, que constituye, junto con los dictados de la "cultura" de masas, el contenido real de lo que hoy se llama globalización. O al menos para que no se muestren conniventes con este proceso, adscribiéndose, a conciencia o no, a las corrientes filosóficas y estéticas que de hecho implican una renuncia a lo que nos ha constituido.
Texto de contratapa
Este libro se propone dar una respuesta americana a la inicial propuesta hispanista de celebrar el genocidio. A tal fin se ha convocado a dirigentes de organizaciones indígenas, antropólogos comprometidos con estos pueblos y a intelectuales de reconocido prestigio de la región, como Ernesto Cardenal, Guillermo Bonfil Batalla, Rodolfo Stavenhagan, Orlando Fals Borda, Abel Pose, Ticio Escobar y otros.

Texto de contratapa
Este libro, que reúne a varios intelectuales de la región de reconocido prestigio –como Darcy Ribeiro, Eduardo Galeano, Roberto Fernández Retamar, Guillermo Bonfil Batalla, Ticio Escobar, Juan Acha, Miguel León-Portilla y otros- es el primero que produce el pensamiento americano con proyección hacia el tercer milenio, y sobre todo el primero en proponer una emergencia civilizatoria en un subcontinente que todavía no ha optado por su propia modernidad, como si prefiriera adherirse de un modo acrítico a una modernidad dominante que siempre nos exigió un alto precio, y se presenta hoy vaciada de contenidos éticos y hasta de racionalidad.
El concepto de cultura popular sigue dando pie a graves confusiones, ya que a menudo ese nombre designa tanto a los productos de la cultura de masas, como a una serie de obras que las minorías ilustradas realizan para el pueblo, que van desde un sustitutivismo con cierta elaboración formal a las más groseras formas de paternalismo estético del signo que fuere. La verdadera cultura popular, nos dice el autor, es la que hacen las distintos matrices simbólicas que participan de una condición subalterna a partir de su interacción directa, como respuesta solidaria a necesidades compartidas.
Al cumplirse dos décadas de la primera publicación de este libro esclarecedor, que reúne sus principales ensayos sobre el tema, Adolfo Colombres optó por trabajar en una nueva edición de la obra, eliminando textos que habían cumplido ya su ciclo y añadiendo otros cuatro que actualizan su pensamiento identitario en un mundo hoy alterado por una recolonización globalizadora. Su antropología reflexiva no busca adaptarse a ésta, sino interceptarla, a fin de instalar la diferencia en la escena mundial. Se trata de construir modernidades paralelas (no “·periféricas”) que pueden constituirse en alternativas, por la construcción de sentido que oponen a la destrucción realizada por la cultura de masas y por el culto a la mercancía. La propuesta intenta una unión de las culturas populares y las ilustradas que haga pie en lo propio y sea capaz de enfrentar a las nuevas formas de una barbarie que se escuda en la tecnología de punta y en una “racionalidad” consumista para abolir el futuro. Con ese fin, Sobre la cultura y el arte popular aporta el marco teórico de una planificación cultural estratégica para librar esta guerra de imaginarios a la que ya nadie puede sustraerse.
Índice
Prólogo
La cultura popular
Aproximación antropológica a la cultura y el relato popular
Liberación y desarrollo del arte popular
El Museo del Barro, un esfuerzo pionero en Paraguay
La cultura popular
Arte culto y arte popular: entre el encerramiento y el universalismo
Conservacionismo y desarrollo en el arte popular
Arte popular y artesanía
Precios remunerativos y corrupción del arte popular
Arte popular y cultura de masas: el “kitsch”
Elementos para una teoría de la cultura de Nuestra América
La penetración cultural
Hacia las raíces de nuestra diversidad
Las fuentes de nuestra cultura
Proyección de las distintas fuentes
En camino a una síntesis
Sobre la liberación cultural y social
La historia
El pensamiento filosófico
El lenguaje
El folklore
En torno a la religión
La ciencia y la técnica
El arte y la literatura
El derecho y la moral
La política y la economía
Notas sobre Argentina
Cultura popular y medios de comunicación: la declinación de los ritos
Cultura de masas y democratización de la cultura
Pueblo y cultura popular
El equívoco concepto de cultura proletaria
Pueblo, masa y democracia
Críticas elitistas a la cultura de masas
Cultura, comunicación y manipulación
Cultura de masas e imperialismo cultural
Elogio de los mitos
Educación formal y cultura de masas
Hacia la democratización de la cultura
Cultura popular y cultura de masas: del connubio a la dialéctica
La batalla por los medios y la guerrilla semiótica
Folklore, cultura popular y modernidad
Marco teórico para una planificación cultural estratégica
La cultura y su dialéctica
Identidad, memoria y civilización
Las industrias culturales
Sobre las políticas culturales
La programación cultural estratégica
La dinámica de nuestra identidad frente a la globalización
Defensa de la palabra
Prólogo (Fragmento)
Se podría decir que la cultura, en un sentido antropológico, es el producto de la actividad desarrollada por una sociedad humana a lo largo del tiempo, a través de un proceso acumulativo y selectivo. Aunque el concepto de cultura habría nacido con Tylor, quien lo elaboró a partir del concepto de raza, lo cierto es que para la civilización occidental viene a ser algo que se relaciona más con la naturaleza, aunque se trate de una relación de oposición y no de complementación, como ocurre en la cosmovisión indoamericana. Lévi-Strauss, en El Pensamiento Salvaje, decía que el arte es la toma de posesión de la naturaleza por parte de la cultura, especie de definición que patentiza dicho sentimiento de dominio. Pero este libro no habla de la cultura y el arte en general, sino de la cultura y el arte popular, es decir, los creados por el pueblo, por las clases bajas o subalternas. Por extensión, suele llamarse también arte popular al desarrollado por miembros de otros estratos sociales que adoptan, consolidan y reelaboran los puntos de vista del pueblo, deseando servir a sus intereses de clase y al desarrollo de su conciencia y valores. Cuando Bertold Brecht afirma que un arte, para definirse como popular, debe ser comprensible para las amplias masas y tomar y enriquecer sus formas de expresión, se está refiriendo sin duda a un arte para el pueblo, que será positivo si refuerza a su cultura, y negativo en la medida en que la sustituya, subrogándose y expropiando la palabra a las clases bajas. El paternalismo estético, que tanto promovió el realismo socialista, sirvió para deshumanizar y estereotipar al pueblo, pues en su esquemático pragmatismo no se detuvo ante nada con tal de formular arquetipos revolucionarios válidos, o, mejor dicho, operativos. Los desastrosos resultados de esta política en el terreno del arte y la literatura (que llevaron a marginar por mucho tiempo experiencias muy avanzadas en el aprovechamiento creativo de la cultura popular americana, como fue por ejemplo el Macunaíma de Mário de Andrade, editado en 1928, es decir, años antes que El Tungsteno de Vallejo y Huasipungo de Icaza), así como las distintas manipulaciones realizadas por otras comentes populistas y folkloristas, nos llevan a optar por el sentido restringido, llamando sólo arte popular al arte del pueblo, con toda su complejidad estructural, sin mutilaciones interesadas. El papel de los artistas e intelectuales de otra extracción social no puede ser el de hablar por ellos, sino el de apoyarlos, contribuyendo al desarrollo y puesta en valor de su cultura. Esta ayuda se dará principalmente a través de la transferencia de información y tecnología, valiéndose de métodos no manipuladores de su conciencia y su imaginario, sobre los que me explayo en otro libro1. Pero esta categórica separación no es para distanciar al pueblo de los sectores progresistas dispuestos a ayudarlo, sino para propiciar un diálogo simétrico, edificante, sin usurpaciones ni manipulaciones. La negación del diálogo suele empezar con la unificación de lo diferente. Si el artista ilustrado, perteneciente por lo común a la clase media, se siente tan pueblo como el pueblo, no tendrá empacho en hablar en nombre de él ni en sentirse su legítimo representante; tan legítimo, que ni siquiera considerará necesario escuchar, consultar.
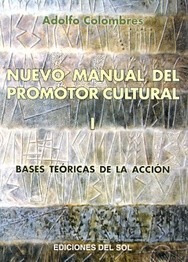
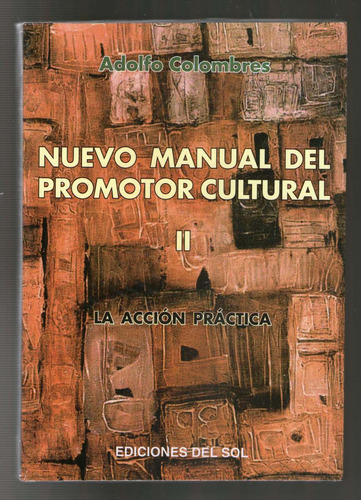
Prólogo
Este manual, de cuya primera versión han transcurrido ya 28 años, viene a ser, dentro del conjunto de mi obra antropológica, la prueba más contundente de que los libros hacen su propio camino, trascendiendo a menudo los propósitos de su autor, del mismo modo en que suelen defraudar también sus expectativas. Se sabe que el manual es un género menor, pues como todo material didáctico responde a situaciones específicas, las que coartan esa libertad de pensamiento y vuelo propios del ensayo. Además, nadie se embarca en este último género sin experimentar un interés profundo por un tema. En el presente caso, debo confesarlo, no actué movido por una necesidad intelectual, sino por una exigencia de mi trabajo en el campo del desarrollo cultural de los sectores populares. Como lo puse de manifiesto ya en el prólogo a la primera versión de la obra, ella se fue haciendo sin un plan previo, en el curso de una práctica desarrollada en varios estados de México, pero que tuvo en el Centro Cultural Mazahua su principal punto de articulación. El orden llegó al final, cuando Julio Garduño Cervantes, director de dicho centro, me pidió que dejara plasmada esa experiencia en un libro. Y eso hice, con la prisa que me imponía una inminente ausencia del país.
En la nota preliminar que le tocó redactar, decía Garduño Cervantes que con la publicación de esta obra los mazahuas querían contribuir al desarrollo cultural de los indígenas de México y América, al cubrir uno de esos vacíos que traban o frustran los deseos de autodeterminación, agregando que serviría también al desarrollo de otras culturas populares, tanto rurales como urbanas. Y en ello no se equivocó, porque al cabo de los años pude evaluar, no sin asombro, el importante papel que esta obra sencilla jugó dentro y fuera del campo indígena. Aunque su fin era proporcionar a los sectores populares elementos conceptuales y guías de trabajo que les permitieran prescindir de especialistas, para alcanzar así una verdadera autogestión cultural, vi que también dichos especialistas acudían a ella para apoyar su praxis, y hasta le había servido a Ernesto Cardenal para diseñar la Universidad Indígena de Monimbó, en la Nicaragua del primer gobierno sandinista.
El interés por el manual, en vez de disminuir con el tiempo, fue creciendo, y al agotarse la primera edición no quise autorizar una segunda, convencido de que debía trabajar en una versión más acabada, que por un lado diera cuenta de mis avances conceptuales en el tema de la cultura y el arte popular, y por el otro considerara también los aspectos específicos de los sectores populares no indígenas. Si en su primera versión este fue un instrumento para el desarrollo cultural autogestionado de las minorías étnicas, en su segunda versión se presentó ya como una teoría general de las culturas subalternas, acompañada de los elementos prácticos necesarios para orientar la acción y asegurar su eficacia. Claro que con frecuencia me detengo en aspectos propios de la realidad indígena, en el entendimiento de que funcionan como paradigmas válidos para otros contextos, y no imbuido de un reduccionismo indigenista. No obstante, me anima aún el propósito de que este nuevo manual siga cumpliendo su función prístina, sirviendo como antes al desarrollo cultural étnico, aunque las referencias directas a dichos grupos sean menores, ante la necesidad de alcanzar una perspectiva más amplia. A quienes consideren excesiva esta concesión, les puedo decir que en los últimos tiempos los pueblos originarios ya no sólo representan el pasado, sino también, o sobre todo, el futuro de Nuestra América y acaso del mundo entero en muchos aspectos, por la intensidad de sus luchas y la racionalidad y humanismo de su pensamiento. Se lo puede ver toda claridad en Bolivia, y especialmente el documento titulado “Diez mandamientos para salvar al planeta, la humanidad y la vida”, presentado por Evo Morales en las Naciones Unidas.
Al igual que en el prólogo a la primera versión, aclaro que esta obra no persigue un afán polémico, desde que se trata tan sólo de un manual. La necesidad de simplificar impide abundar en disquisiciones. Tampoco conviene hacerlo, pues el promotor cultural precisa ideas claras, operativas, que alienten su praxis, más que librarse a complejas especulaciones que terminarán sumiéndolo en la confusión y la duda. Quienes se interesen por un tema particular podrán investigarlo por su cuenta, recurriendo a otras fuentes a su alcance y a la bibliografía que se incluye, como sugerencias, en el presente volumen. En estas páginas sólo hablaremos de lo más necesario, de lo que precisan saber quienes desean descolonizar la parcela de mundo que les toca y contribuir desde ahí a la guerra de imaginarios que libra hoy la humanidad para defender su herencia cultural de una nueva forma de barbarie dispuesta, esta vez sí, a arrasar con todo. Los grupos de trabajo deben concertar en lo posible el sentido de las expresiones científicas que usen, para unificar criterios frente a los otros y evitar que sus propias confusiones se generalicen. A tal efecto, se incluye también un glosario a modo de guía, pues siempre el grupo tendrá, claro, la libertad de resemantizar algunos conceptos para adecuarlos a su contexto social y experiencia histórica.
Al decir promotores culturales no nos referimos a un personal contratado por el Estado u otras instituciones para desarrollar un trabajo cultural en una comunidad o sector, sino a todo miembro de los diversos grupos populares que realice o quiera realizar una acción de este tipo, impulsar un movimiento que tenga que ver con la conciencia y la identidad de su etnia, región o clase. También será útil a profesores y maestros, a los directores y trabajadores de centros educativos y culturales, clubes, cooperativas, asociaciones barriales, suciedades de fomento, etc. Las personas de otra extracción que deseen apoyar de alguna forma el desarrollo de la cultura popular podrán servirse asimismo de estas herramientas, aunque cuidándose siempre de no desplazar a los dirigentes populares de sus roles protagónicos ni manipular la cultura para otros fines.
Los tres volúmenes de las dos primeras versiones de esta obra quedan aquí reducidos a dos, aunque su extensión total se incrementó significativamente, ante la necesidad de incorporar temas nuevos o que cobraron un relieve mayor en los últimos tiempos, que implican no sólo un cambio de siglo, sino también de milenio. En este primer volumen nos detendremos en una serie de conceptos teóricos que es necesario conocer para enmarcar debidamente la acción cultural, y evitar así que esta derive hacia el folklorismo y se preste a la manipulación por parte de los sectores dominantes. Se debe comprender a fondo lo que significa el aserto de que toda cultura de un pueblo oprimido ha de ser una cultura para la liberación y no para la dependencia. El tercer volumen de las anteriores versiones, denominado Documentos y materiales de trabajo, que contenía un apéndice instrumental, fue partido en dos, incorporándose al presente volumen las citas de destacados autores referentes a los temas aquí tratados y las transcripciones parciales de documentos políticos, tanto de organismos internacionales y nacionales como de organizaciones indígenas.
El segundo volumen, al igual que en las versiones anteriores, lleva por título La acción práctica. Tras explicar qué es un promotor cultural y señalar sus funciones específicas, describe los distintos niveles de la acción, deteniéndose en indicaciones sobre los trabajos que pueden realizar en cada una de las áreas que se definen. Se incluyen también elementos que hacen a una teoría de la investigación y sus métodos, así como al manejo de las fuentes. Hay un capítulo dedicado a la organización popular para el desarrollo cultural, a fines de posibilitar una real autogestión, y otro a la teoría de la programación, de especial importancia para sistematizar la acción, dándole una base más científica que asegurará los resultados y permitirá ahorrar recursos de por sí escasos. Tras detenerse en la particularidad del trabajo cultural según los diversos contextos sociales y ámbitos de acción, se incorporan tanto las guías de investigación y clasificación como otros materiales de trabajo que representaban la mayor parte del volumen III, y que demostraron ya su utilidad, al menos como punto de partida, para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de internarse lo suficiente en las ciencias sociales.
Esta nueva versión, al igual que la segunda (editada en Buenos Aires en los años 1990-1991), se hizo pensando en el conjunto de América Latina. Buena parte de los puntos añadidos para cubrir terrenos fundamentales no tratados en las versiones anteriores son síntesis y transcripciones de mis ensayos, en los que simplifiqué el vocabulario hasta donde era posible. También reduje a un mínimo tolerable las referencias a otros autores y eliminé las citas bibliográficas. La misma cultura popular me enseñó hace mucho que todo pensamiento se articula a partir de otros pensamientos, como glosa, rectificación u oposición, por lo que no es fácil precisar (y carece de sentido intentarlo) quién formuló primero una idea y quién le añadió luego otros significados o alcances. Lo que me movió a encarar la escritura y reescritura de esta obra no es un deseo de originalidad, sino tan sólo de servicio a una causa que por uno de esos azares del destino ocupó ya buena parte de mi vida, siempre dándome más de lo que me pidió, y con la que por lo tanto aún quedo en deuda. Como base de legitimación del texto, recomiendo empezar la lectura por el apéndice documental de este primer volumen, recorriendo primero el extracto del pensamiento indígena sobre la mayor parte de los temas aquí tratados. Será no sólo una buena referencia, sino también una forma de toparse sin amortiguadores con la alteridad, de escuchar la contundente palabra del otro y situarse ante ella. Se puede seguir con el pensamiento de los intelectuales de reconocida trayectoria, para terminar esta introducción con los documentos de los organismos internacionales, tomando en cuenta que estos no hubieran existido sin la fuerte presión de los pueblos del mundo. Después de esta dura lluvia, podrán comprender mejor el camino que la obra transita, y juzgarla.
Decía Martí que ser radical es ir a la raíz de los problemas, pero este legítimo afán de verdad suele ser visto hoy como sospechoso y hasta tildado de “ideológico” por ciertos medios académicos, convertidos en escrupulosas aduanas de la conciencia, que requisan toda construcción teórica reñida con la “excelencia” de su lenguaje y las buenas costumbres del gremio. De tanto adecuarse a la “nueva época”, ahondaron la complicidad de las ciencias sociales con el viejo colonialismo, sacrificando al pensamiento crítico y con él a la ética más elemental. Aunque no escribí estas páginas para intranquilizar a nadie, quiero señalar que no entiendo la cultura como un jugar en el bosque mientras los lobos no miran. La cultura no es un lustroso adorno, sino conciencia de un ser en el mundo, de un ser –en el caso de los sectores subalternos- desgarrado por procesos de dominación que degradan en pocos años las construcciones simbólicas que fue tejiendo lentamente a lo largo de su historia, como un modo de afirmar su humanidad.
Índice General de la Obra
VOLUMEN I: BASES TEÓRICAS DE LA ACCIÓN
Prólogo /
Capítulo I: EL CONCEPTO DE CULTURA
1. Naturaleza y cultura /
2. El concepto de cultura. Definiciones /
3. ¿Qué comprende la cultura? /
4. Aspectos y formas de cultura /
5. Sociedad y cultura /
6. La transmisión cultural /
7. Cultura oral y cultura escrita. El sistema de la oralidad /
8. El acto creativo y la apropiación cultural /
9. La cultura vista desde adentro y desde afuera /
10. Mito y razón en la cultura. El pensamiento simbólico /
11. Los ritos, o la puesta en escena de la cultura /
12. El lugar del cuerpo en la cultura y el arte /
Capítulo II: CULTURA POPULAR Y CULTURAS HEGEMÓNICAS
1. Pueblo y cultura popular /
2. Las culturas indígenas /
3. Las culturas afroamericanas /
4. Otras vertientes de la cultura popular /
5. Culturas hegemónicas y culturas subalternas /
6. Cultura popular, cultura nacional y cultura universal /
7. Centro y periferia en la cultura y el arte /
8. Cultura popular y cultura de masas /
9. Las industrias culturales /
10. La manipulación de la cultura popular /
11. Folklore y cultura popular /
12. Cultura, información y tecnología /
Capítulo III: ARTE POPULAR Y ARTESANÍA
1. Lo estético y lo artístico. Teoría de la forma excedente /
2. Arte y función social. El juicio estético /
3. Lo bello ante lo verdadero, lo ético y lo útil /
4. La concepción occidental de arte: visión crítica /
5. El sistema medieval de las artesanías /
6. Arte popular y arte ilustrado /
7. Arte popular y artesanías /
8. Lo personal y lo social en el estilo del arte /
9. Arte comunitario y arte subjetivista /
10. La fiesta popular como obra de arte total /
11. Arte popular y cultura de masas /
12. Hacia una autodeterminación estética /
Capítulo IV: MEMORIA, IDENTIDAD Y COMUNIDAD
1. El concepto de identidad y su relación con la memoria /
2. Tipos y grados de la identidad /
3. El proceso de identificación /
4. Lugar e identidad /
5. Sociedad, comunidad y asociación /
6. El indígena y su comunidad /
7. La defensa de las lenguas /
8. La sociedad campesina /
9. Raza, etnia, nación y Estado /
10. Cultura, barbarie y civilización /
Capítulo V: ETNIA, CLASE Y CULTURA
1. Las fronteras de la etnicidad /
2. La estratificación social /
3. La estratificación interétnica e intraétnica /
4. Las clases sociales /
5. Los grupos subalternos en las clases sociales /
6. La explotación y sus formas /
7. Clase y etnia /
8. Clase, casta y jerarquía /
9. Clase y cultura /
10. En torno al mestizo y el mestizaje cultural /
Capítulo VI: LA DOMINACIÓN CULTURAL Y SUS FORMAS
1. La colonización cultural /
2. El proceso de aculturación /
3. Algunas precisiones terminológicas /
4. Tipos de aculturación /
5. Factores de aculturación /
6. Aculturación y lenguaje /
7. Percepción, sensibilidad y mentalidad en el proceso de aculturación /
8. Los mecanismos de dominación /
9. La descolonización cultural /
10. Diversidad cultural y educación /
11. Ciencias sociales y colonialismo /
12. Globalización e integración cultural /
Capítulo VII: EL CAMBIO SOCIAL Y CULTURAL
1. Equilibrio y cambio /
2. Evolución y difusión /
3. Cambio evolutivo y cambio aculturativo /
4. Encerramiento y universalismo en el arte popular /
5. Conservacionismo y desarrollo en la cultura popular /
6. Tradicionalismo y comunitarismo: sus formas /
7. La modernidad dominante y el mito del Progreso /
8. La modernidad propia o paralela /
9. El falso cambio de lo híbrido /
10. El conflicto /
11. Tipos y niveles de conflicto /
12. Cultura y desarrollo económico /
Capítulo VIII: CULTURA Y PODER: LAS POLÍTICAS CULTURALES
1. Las políticas culturales /
2. El control cultural /
3. La autogestión cultural y sus niveles /
4. La participación popular /
5. Indigenismo, nuevo indigenismo y política indígena /
6. Antropología pura, antropología aplicada y antropología social de apoyo /
7. Líderes carismáticos y modernos en las sociedades tradicionales /
8. Falsos liderazgos y gobierno indirecto /
9. Política educativa y cultura subalterna /
10. El derecho a la cultura: políticas de la UNESCO /
11. La diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad /
Glosario de expresiones científicas /
Bibliografía complementaria /
ANTOLOGÍA DOCUMENTAL
A. DOCUMENTOS SOBRE LA CULTURA Y OTROS TEMAS CONEXOS
Organización de las Naciones Unidas /
UNESCO /
Otros documentos internacionales /
Documentos de México /
Documentos de Argentina /
Otros documentos de América /
B. EXTRACTO DEL PENSAMIENTO ANTROPOLÓGICO
1 Autores de América /
2 Autores de otros continentes /
C. EXTRACTO DEL PENSAMIENTO INDÍGENA
1. Documentos internacionales /
2. Argentina /
3. Bolivia /
4. Brasil /
5. Canadá /
6. Colombia /
7. Chile /
8. Ecuador /
9. Estados Unidos de América /
10. Guatemala /
11. México /
12. Paraguay /
13. Perú /
14. Venezuela /
VOLUMEN II: LA ACCIÓN PRÁCTICA
Capítulo I: EL PROMOTOR CULTURAL Y SUS FUNCIONES /
1. El promotor cultural /
2. Promoción cultural y animación socio-cultural /
3. La administración cultural /
4. La gestión cultural y sus límites /
5. Las funciones del promotor cultural /
6. El rescate cultural /
7. La sistematización de los datos /
8. La difusión de la cultura /
9. El desarrollo de la cultura /
10. La acción estratégica /
Capítulo II: LA INVESTIGACIÓN CULTURAL /
1. La investigación y el conocimiento /
2. Fases de la investigación /
3. Los obstáculos de la investigación /
4. Fuentes de la investigación /
5. La fuente bibliográfica /
6. La observación directa /
7. La tradición oral y la técnica de la entrevista /
8. La fuente documental y monumental /
9. La fuente estadística /
10. La encuesta y el cuestionario /
11. Fichas culturales y escritos monográficos /
Capítulo III: LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL / 40
1. Organización popular y desarrollo cultural /
2. La transferencia de información /
3. La capacitación de promotores culturales /
4. La Comisión Comunal de Cultura y el Núcleo Educativo-Cultural /
5. Los Centros Culturales /
6. Organización del Centro Cultural /
7. Órganos del Centro Cultural /
8. Subcentros y Delegaciones /
9. Los miembros del Centro Cultural /
10. El tercer nivel de la autogestión cultural /
Capítulo IV: TEORÍA DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL /
1. El concepto de programación cultural /
2. Criterios rectores de la programación /
3. La programación interna /
4. La elaboración de proyectos /
5. Las Áreas de Trabajo /
6. La planificación cultural estratégica /
7. Los recursos económicos del desarrollo cultural /
8. La programación cultural en el tercer nivel: el Colegio de la Comunidad Navaja
Capítulo V: LAS ÁREAS DE TRABAJO (I) /
1. Secretaría, Archivo y Tesorería /
2. Biblioteca /
3. Museo /
4. Tienda y Comercialización /
5. Música /
6. Teatro y Danza /
Capítulo VI: LAS ÁREAS DE TRABAJO (II) /
7. Narración Oral y Literatura /
8. Artes Plásticas y Artesanías /
9. Fotografía, Cine y Video /
10. Medios de Comunicación /
11. Medicina Tradicional /
12. Etnobiología y Medio Ambiente /
13. Publicaciones /
Capítulo VII: LAS ÁREAS DE TRABAJO (III) /
14. Educación y Lenguaje /
15. Investigación Cultural y Social /
16. Patrimonio Cultural /
17. Juegos y Deportes /
18. Promoción Comunitaria /
19. Turismo Cultural /
20. Adolescencia y Juventud /
21. Adultos Mayores /
22. Historia Local y Regional /
23. Fiestas, Ritos y Ceremonias /
24. Actividades Tradicionalistas /
Relaciones entre las áreas /
Capítulo VIII: PROMOCIÓN CULTURAL Y CONTEXTO SOCIAL /
1. La contextualización de la acción cultural /
2. La promoción cultural en el centro urbano /
3. La promoción cultural en los barrios /
4. La promoción cultural en los asentamientos precarios /
5. La promoción cultural en sindicatos, clubes y centros educativos /
6. La promoción cultural en bibliotecas y museos /
7. La promoción cultural en asociaciones civiles, fundaciones y empresas /
8. La promoción cultural en comunidades campesinas /
9. La promoción cultural en comunidades indígenas /
10. La promoción cultural en grupos afroamericanos /
11. La promoción cultural en grupos inmigrantes
GUÍAS Y MATERIALES DE TRABAJO /
A. GUÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y CLASIFICACIÓN /
B. GUÍAS ESPECÍFICAS DE CLASIFICACIÓN /
Guía de clasificación para bibliotecas populares /
Guía de clasificación de piezas de museos populares /
Guía de clasificación del material musical y sonoro /
Guía de clasificación de diseños plásticos /
Guía para clasificar fotografías /
Guía para clasificar filmes, videos y DVD /
C. GUÍAS ESPECÍFICAS DE INVESTIGACIÓN
Guía para la investigación musical /
Guía para la investigación teatral /
Guía de investigación sobre la danza tradicional /
Guía de investigación sobre la literatura oral /
Guía para la investigación artesanal /
Guía para la investigación en medicina y farmacopea tradicionales /
Guía para la investigación ecológica /
Guía para la investigación etnobotánica /
Guía para la investigación etnozoológica /
D. OTROS MATERIALES DE TRABAJO /
Estatuto-tipo para los centros culturales /
Registro de socios del centro cultural /
Registro de bienes del centro cultural /
Ficha cultural /
Lista de programas del centro cultural /
Informe quincenal de actividades del promotor cultural /
Ficha de control de un programa /
Cuadro general de las rutas críticas /
Registro de socios de la biblioteca /
Ficha personal de los socios de la biblioteca /
Registro de Inventario de una biblioteca /
Ficha catalográfica de libros /
Ficha catalográfica de revistas /
Ficha para control de diarios /
Ficha para control de revistas /
Registro de Inventario de piezas de museo /
Ficha catalográfica de piezas de museo /
Registro de Inventario del material musical y sonoro /
Ficha catalográfica del material musical y sonoro /
Registro de conjuntos de música /
Registro de conjuntos de danza /
Registro de grupos de teatro /
Convocatoria para un encuentro de narración oral /
Convocatoria para un concurso de cuentos /
Registro artesanal de la región /
Inventario de negativos fotográficos y archivos digitales /
Formulario para el registro etnobotánico /
Formulario para el registro etnozoológico /
Registro del patrimonio cultural comunitario /
El origen de la idea de forma /
16
La vida de las formas /
18
De la sensibilidad a
la forma / 19
La finalidad del
arte, o de la ilusión estética
/ 22
Formalismo y «lógica» de las imágenes /
23
Dialéctica de la identificación y el distanciamiento /
25
La forma en movimiento /
26
La forma según Adorno /
30
Kant y el juicio del gusto /
31
Forma original, mimesis y genio /
31
Forma, figura, imagen, efigie /
33
De lo grotesco a lo siniestro en las formas
visuales / 34
Forma, magia y función /
38
La forma y la fuerza /
39
La forma en la guerra de imaginarios /
41
Espíritu y forma /
43
El estilo
/ 43
La
forma en el arte de la India /
45
La
forma en el arte islámico / 46
La Esfera de la Falta de Forma /
48
La
estética japonesa del Wabi-Sabi
/ 49
Figura e imagen en el pensamiento africano / 49
Forma y ornamento /
51
Entropía
/ 53
II LA SOMBRA / 54
Las tinieblas
originales / 55
Definiciones de la
sombra /56
La atracción de la
sombra / 58
El alma como
sombra y reflejo / 60
El hombre y su
sombra / 62
La sombra en el
arte / 63
La dialéctica de
la luz y la sombra / 65
Los símbolos de la
luz y la sombra / 66
La luz y la
oscuridad en el arte taoísta / 67
Los regímenes
diurno y nocturno de la imagen
/ 68
Las sombras
apacibles de la noche / 69
La fantasía en la vigilia
y el sueño / 70
Los rayos
infrarrojos / 71
La lógica del
delirio / 72
Eros y Thánatos /
72
Los muertos y la
sombra / 73
Los ancestros /
74
Los zombis y los
fantasmas hambrientos / 77
Los ngangas de la Regla de Palo Monte /
78
El bien y el mal
en las religiones indígenas / 78
El Mictlan azteca /
80
El espacio y la
sombra / 81
La sombra y la
nada / 81
La muerte, las
tinieblas y el Infierno / 82
La sombra como
desdramatización de la cultura
/ 84
La magia negra
como inversión de los signos
/ 85
Los talismanes / 86
Las tinieblas como
horror / 88
Stevenson, o la
sombra del mal que nos habita / 89
La sombra del
Minotauro en el laberinto / 91
Lovecraft, o los
seres que acechan en la sombra
/ 92
Joseph Conrad, o el
corazón de las tinieblas / 93
Los enigmas de la
sombra en el arte del Japón / 95
Pessoa y la sombra
del rey de Baviera / 96
La sombra como
olvido redentor / 97
Síntesis final de
la sombra / 97
El origen de la idea de forma / 16
La vida de las formas /
18
De la sensibilidad a
la forma / 19
La finalidad del
arte, o de la ilusión estética
/ 22
Formalismo y «lógica» de las imágenes /
23
Dialéctica de la identificación y el distanciamiento /
25
La forma en movimiento /
26
La forma según Adorno /
30
Kant y el juicio del gusto /
31
Forma original, mimesis y genio /
31
Forma, figura, imagen, efigie /
33
De lo grotesco a lo siniestro en las formas
visuales / 34
Forma, magia y función /
38
La forma y la fuerza /
39
La forma en la guerra de imaginarios /
41
Espíritu y forma /
43
El estilo
/ 43
La
forma en el arte de
La
forma en el arte islámico / 46
La
estética japonesa del Wabi-Sabi
/ 49
Figura e imagen en el pensamiento africano / 49
Forma y ornamento /
51
Entropía
/ 53
II
Las tinieblas
originales / 55
Definiciones de la
sombra /56
La atracción de la
sombra / 58
El alma como
sombra y reflejo / 60
El hombre y su
sombra / 62
La sombra en el
arte / 63
La dialéctica de
la luz y la sombra / 65
Los símbolos de la
luz y la sombra / 66
La luz y la
oscuridad en el arte taoísta / 67
Los regímenes
diurno y nocturno de la imagen
/ 68
Las sombras
apacibles de la noche / 69
La fantasía en la vigilia
y el sueño / 70
Los rayos
infrarrojos / 71
La lógica del
delirio / 72
Eros y Thánatos /
72
Los muertos y la
sombra / 73
Los ancestros /
74
Los zombis y los
fantasmas hambrientos / 77
Los ngangas de
El bien y el mal
en las religiones indígenas / 78
El Mictlan azteca /
80
El espacio y la
sombra / 81
La sombra y la
nada / 81
La muerte, las
tinieblas y el Infierno / 82
La sombra como
desdramatización de la cultura
/ 84
La magia negra
como inversión de los signos
/ 85
Los talismanes / 86
Las tinieblas como
horror / 88
Stevenson, o la
sombra del mal que nos habita / 89
La sombra del
Minotauro en el laberinto / 91
Lovecraft, o los
seres que acechan en la sombra
/ 92
Joseph Conrad, o el
corazón de las tinieblas / 93
Los enigmas de la
sombra en el arte del Japón / 95
Pessoa y la sombra
del rey de Baviera / 96
La sombra como
olvido redentor / 97
Síntesis final de
la sombra / 97
III LA AUSENCIA / 99
El milagro de la ausencia / 100
La ausencia en el
rito / 100
Presencia y ausencia /
102
El vacío y la nada /
103
Sustancia y
esencia / 106
Apariencia y
expresión en el arte / 107
Las máscaras /
109
La mujer como poética de la ausencia /
112
El fetichismo del pie /
114
El libro de las ilusiones /
117
Lo visible y lo invisible /
119
El silencio como ausencia /
120
El príncipe Gautama /
122
La representación /
123
Fenómeno y
apariencia / 125
Palabra y representación en el pensamiento dogon /
126
La reproducción técnica y el aura /
128
Los destellos del aura /
129
La fotografía /
131
Formas de la luz /
133
El espacio ausente /
134
El tiempo ausente /
136
El recuerdo de los
muertos /
138
Los residuos
sagrados / 139
Los avatares de las cosas /
141
El deseo y la ausencia /
143
El Apocalipsis ahora /
145
Bibliografía / 148
El milagro de la ausencia / 100
La ausencia en el
rito / 100
Presencia y ausencia /
102
El vacío y la nada /
103
Sustancia y
esencia / 106
Apariencia y
expresión en el arte / 107
Las máscaras /
109
La mujer como poética de la ausencia /
112
El fetichismo del pie /
114
El libro de las ilusiones /
117
Lo visible y lo invisible /
119
El silencio como ausencia /
120
El príncipe Gautama /
122
La representación /
123
Fenómeno y
apariencia / 125
Palabra y representación en el pensamiento dogon /
126
La reproducción técnica y el aura /
128
Los destellos del aura /
129
La fotografía /
131
Formas de la luz /
133
El espacio ausente /
134
El tiempo ausente /
136
El recuerdo de los
muertos /
138
Los residuos
sagrados / 139
Los avatares de las cosas /
141
El deseo y la ausencia /
143
El Apocalipsis ahora /
145
Bibliografía / 148
Total: 87 capítulos
Introducción
Así
como la destilación es la base de los perfumes más exquisitos, se podría decir
que lo es también de la vida humana, tarea a la que se entrega el arte en sus
infinitas exploraciones. Las ardientes búsquedas de los alquimistas, en
procesos que tenían más de mágicos que de racionales, bien podían ser una
metáfora de las inutilidades indispensables que embellecen la existencia con
sus relumbres, y que a la postre no sirven nada más –y nada menos- que para
eso: un magma que bulle en los bajos fondos del arte, desafiando al corazón de
fuego de los volcanes. Y es allí donde también se fragua el mito, ese primer
conocimiento que el hombre adquiere de sí mismo y de su entorno, iniciando el
lento camino de armar en su mente eso que tardaría milenios en llamarse
«mundo». Es decir, una lectura que intente separar lo que se entiende por real
de los paradigmas del mito, el que más que una forma espontánea de ser es un
mecanismo de aprehensión de las cosas, de instalarse en lo real por otras vías,
aunque apuntando siempre hacia la integridad perdida, a los resplandores del illo tempore, donde todo
ocurrió por primera vez. Al hacerse cargo de lo real, el mito lo inscribe en un
continuo donde lo visible no adquiere sentido si no se relaciona con lo
invisible, del cual no es más que una manifestación parcial, momentánea y
local. Aristóteles, en su Metafísica,
escribe: «Quien, pues, duda y se maravilla, reconoce que ignora; por ello, el
que ama los mitos es de algún modo un filósofo, porque el mito se compone de
cosas maravillosas».
Mediante el rito, que es repetición del relato
fundacional, el tiempo humano comulga con el tiempo primordial. Toda mitología
contiene una amplia gama de arquetipos, desplegados por cada cultura en una
jerarquía propia de valores que configura la base operativa de su racionalidad,
la que consiste, en esencia, en sacrificar lo menos valioso para preservar lo
que vale más para un pueblo o una persona. Aunque a propósito de los valores,
afirmaba el mismo Buda que no hay nada que decir sobre la vida, pues esta de
por sí carece de significado. Si alguien quiere darle uno, debe encontrarlo
primero y luego introducirlo en ella. Para él el significado es un concepto, la
noción de un fin al cual nos dirigimos. Por eso, afirma, ninguna experiencia
puede ser enseñada. Lo único que puede
enseñarse es el camino que lleva hacia una experiencia.
A nivel universal, se observa una tendencia a
considerar los valores éticos superiores a los estéticos, y a los religiosos
(sagrados) superiores a los éticos. Después de esta trilogía, estarían, según
Max Scheller, los valores lógicos, los vitales y los útiles. Los valores son
independientes de los sentimientos y del sujeto que los aprehende. Una vez
asumidos por una persona son y valen por sí mismos. Las esencias valiosas son
trascendentales al sujeto, por ser en sí mismas inmutables y eternas. Las cosas
depositarias de valores objetivos constituyen lo que llamamos bienes. Estos no
son un valor, sino depositarios de él. Los valores de las personas, en cambio,
son valores morales, relacionados con su comportamiento. Los valores no solo valen,
sino que realmente son, aunque esencias ideales.
Freud, Jung y
Jacob Adler percibieron que las figuras de los sueños son realmente figuras de
la mitología personal, pues cada cual construye su propio imaginario en torno a
los arquetipos (a los que Jung considera un simbolismo onírico), o de las
experiencias fuertes que lo plasmaron. Comprendieron que tampoco son productos
de la mente racional, sino que provienen de manantiales que burbujean en lo
profundo de lo que luego se llamaría el «inconciente colectivo» de un grupo
social. Remo Bodei habla de la «lógica del delirio», la que sirve a su juicio
para expandir y articular nuestro conocimiento del mundo. Afirma que no existe
un universo único de realidad, sino capas superpuestas, que se van aproximando
al sedimento en el que se gestan los sueños y los mitos, produciendo una
continuidad entre ambas dimensiones. En tales deslizamientos hacia sucesivos
niveles de lo real, tanto superiores como inferiores, el pasado se modifica en
la medida en que se funde al presente y lo transforma. Ello no implica
entregarse a lo irracional, sino al mundo simbólico, a los frutos de la
imaginación y los sueños colectivos.
Se puede afirmar por esto que la conciencia
mítica, con su jerarquía de paradigmas, no es un modo de perder la razón, sino
de salvarla en la barca de un determinado sistema simbólico pleno de humanidad.
La aleja así de los avatares de un pensamiento hipertrofiado y de pretensiones
universales, en una Razón (así, con mayúscula) que no persigue ya más fin que
la dominación de los otros pueblos. Su logocentrismo devino de este modo un
eurocentrismo que desencantó el mundo, y va en camino a homogenizarlo con el
estandarte del consumo como la coronación misma de la especie humana, esa edad
positiva de la que hablaba Comte, que advendría luego de la edad teológica y la
edad metafísica.
Estamos aquí ante el choque de lo que se
presenta, por un lado, de modo arrogante, como la certidumbre de quien se
siente poseedor de las claves únicas del sentido, y por el otro como los
resplandores ambiguos de la polisemia, propios de la poesía y el arte, en cuyas
profundidades nos proponemos navegar en este libro. La ambigüedad es la forma
de reencantar el mundo, de defenderlo de la tiranía de esa Razón dominante que
se escindió por completo de la sensibilidad y sus creaciones, e instituir en su
lugar una racionalidad propia, ajustada a la escala de valores de la cultura de
pertenencia, e incluso de cada grupo social que interactúe en ella. Al ingresar
en un sistema axiológico específico, veremos que el arte es también una forma
de racionalidad.
En Simbolismo
e interpretación, Todorov habla de una
ambigüedad sintáctica, que es cuando una misma frase nos remite a dos (o más)
estructuras subyacentes distintas; de una ambigüedad semántica, que se produce
cuando una misma frase contiene palabras de por sí polisémicas; y por último,
de una ambigüedad pragmática, la que por ser portadora de valores distintos
produce una indeterminación simbólica, que genera una amplia gama de
interpretaciones. Es que si bien el mito se hace cargo de lo real, como se
dijo, lo inscribe en un continuo en el que lo visible no puede adquirir el
poder del sentido si no se liga estrechamente a lo invisible, y de un modo que
lo mantenga siempre abierto a la polisemia, lo que implica que debe presentarse
como una manifestación parcial, momentánea, local e incluso relativa. Reducirlo
a una sola interpretación es matarlo.
Los
bajos fondos a los que nos referimos no configuran un espacio degradado, donde
todo se confunde o deja de ser lo que es, sino, por el contrario, el reino de
lo numinoso, de lo saturado de ser, el de las condensaciones del sentido del
mundo y las fuentes primigenias. No el brillo cegador, sino el claroscuro que
parece sintetizar la luz y la sombra; es decir, lo sagrado. En las diversas
culturas encontramos árboles, piedras y animales que son tenidos por sagrados,
portadores de un alto poder simbólico, y otros que no. Un ave puede ser sagrada
para una cultura, y poco valiosa para otra. O sea, no es por su propia
naturaleza por lo que alcanzan ese nivel de valoración. Se podría decir que un
ser u objeto deviene sagrado no tanto por su apariencia, lo perceptible por los
sentidos, sino por lo que oculta o revela más allá de sí mismo, hacia lo
trascendente. Para Gaston Bachelard este reside en los sueños, y para Gilbert
Durand en los mitos, aunque ambos integran lo que se dio en llamar lo
«fantástico trascendental». Hay una forma que lo predetermina, una sombra
misteriosa que refleja, y sobre todo una potente ausencia, de la que el arte se
apropia porque es la raíz misma de su misterio. En ese pozo enigmático puede
habitar tanto lo santo como lo maldito, pues la palabra latina sacer,
de la que proviene lo sagrado, significa ambas cosas.
Las manchas aparejan por lo común una
valoración negativa, pero no faltan casos, cuando interviene la sombra, en los
que la pureza puede ser contaminante. Hay asimismo personas, acciones y objetos
que son prohibidos (tabuados) a causa del peligro que apareja el contacto con
ellos. Violar esta prohibición implica una ruptura con el orden simbólico, lo
que aparejará un gran daño a la persona que lo hizo o a toda su comunidad. La
pureza es a menudo un ideal perseguido con rigurosos sacrificios, pero puede
también implicar una tiranía moral, al ensalzar a los que vuelven la espalda a
la comunidad en trances místicos y estigmatizar a quienes promueven los cambios
de valores. A menudo la purificación deviene una forma nada suave de
deshumanizar. Lo único que la mente contiene, escribe Hume --filósofo que lleva
a su expresión final el empirismo inglés--, son percepciones. Estas pueden ser impresiones
o ideas. La diferencia entre ambas reside solo en el grado de fuerza y
vivacidad. Las impresiones son las percepciones que poseen la mayor fuerza o
violencia. Ejemplos de ellas son las sensaciones, las pasiones y las emociones,
tres fenómenos psíquicos de los que se alimenta el arte, y cuyo poder suele
doblegar a la razón cuando pretende intervenir en ellas para enfriarlas, lo que
equivale a matarlas, apagando los fuegos del alma.
Un factor importante de la vía simbólica es
la intuición, la que por lo general designa la visión directa e inmediata de
una realidad, o la comprensión, también directa e inmediata, de una verdad.
Aunque más que de una visión clara o el producto de un acto voluntario, se
trataría de una «sospecha» originada en diversas circunstancias internas o
externas, y no de un juicio. Se parecería entonces más a la percepción
sensorial, que es también un acto no racional, puesto que depende esencialmente
de estímulos objetivos que deben su existencia no a causas mentales, sino físicas.
Si se dice que esa visión es directa es porque no precisa que intervengan otros
elementos mediadores. Descartes la contrapone a la deducción. Algunos filósofos
la consideran un modo de conocimiento primario y fundamental, y subordinan a
ella otras formas de conocimiento. La intuición, se dice, puede ser sensible e
inteligible. Para Kant, ella tiene lugar a priori como una forma
pura de la sensibilidad, y considera que tanto el tiempo como el espacio son
categorías de este orden. Pero la intuición no basta para producir un juicio,
ya que este requiere de conceptos, y ellos son producto del entendimiento. Para
él, las intuiciones sin conceptos serían ciegas, por lo que concluye que es tan
necesario hacer sensibles a nuestros conceptos como tornar inteligibles a
nuestras intuiciones. En suma, en su concepción, el entendimiento no puede
intuir nada, y los sentidos no pueden pensar nada.
Cabe obviar este callejón sin salida
mediante la teoría del imaginario, la que está siempre abierta a lo nuevo, y la
que si bien sirve a menudo a la fantasía, conforma por lo general una actividad
verdaderamente simbólica, que nutre los procesos del arte. Un río fecundante
que no solo arrastra mitos, sueños y creencias, sino también ideas, las que si
bien apelan a lo racional, albergan en su seno la poesía de las grandes
transformaciones, sin dejarse acorralar por los desvaríos oscurantistas de la Razón , siempre empeñada en
desencantar el mundo. El imaginario no solo envuelve al individuo, sino también
a toda civilización o cultura. Wunenburger lo concibe como un tejido de
imágenes pasivas y sobre todo neutras, no dotado de una existencia verdadera.
Para Le Goff, el imaginario no es una representación de la realidad exterior,
ni una representación simbólica, ni una ideología.
Si bien las imágenes se revelan como
obstáculos a la abstracción, mostraron ya su potente capacidad de significar,
de restaurar la primacía de lo sensible mediante una mirada más fecunda que el
concepto, como lo sostienen Merleau-Ponty, Paul Ricoeur y la hermenéutica. Y lo
que resulta aún más positivo, es su fuerza transformadora. El imaginario, al
que algunos autores identifican esencialmente con el mito, constituiría el
primer sustrato de la vida mental. La hermenéutica valora un tipo de representación
que escapa a la inmediatez y la transparencia, para ir en busca de lo oculto,
lo que está más allá de la superficie, o más adentro, en esos bajos fondos
donde reinan las matrices del arte y de la magia, pues las grandes verdades se
ocultan detrás de sus espejos. Los enigmas de lo claro-oscuro, o de la misma
sombra, no se conforman con las evidencias de la luz, las que solo resultan
poéticas cuando dan cuenta de lo ausente, de lo invisible, aunque claro que sin
revelar sus claves, pues apenas se les permite sugerirlas. Y aquí el arte va de
la mano con lo sagrado.
Cuando algo sagrado se manifiesta
(hierofonía), dice Mircea Eliade, algo a la vez se oculta, se torna críptico.
Algo se muestra y algo queda siempre oculto, para que permanezca el misterio y
su polisemia quede siempre abierta, sin cristalizarse en lo obvio. El
imaginario resulta inseparable de las obras, tanto mentales como materiales,
que sirven a la conciencia para significar su vida, sus actos y experiencias.
Bajo este punto de vista, las imágenes visuales y lingüísticas contribuyen a
enriquecer la representación del mundo del sujeto y construir su identidad.
El Homo aestheticus, nos dice Wunenburger, al crear por placer otra imagen del mundo, otro
modo de manifestación de las cosas, modifica a la vez su mundo interior y el
mundo exterior. El imaginario de las obras de arte aparece así como un espacio
de realización, de fijación y expansión de la subjetividad. Al exteriorizar a
esta, el imaginario artístico favorece una relación de intersubjetividad. Tal
deslizamiento hacia la poesía y lo numinoso no puede ser tildado de irreal,
pues toda condensación de sentido es un descenso a ellos, a la esencia de lo
real, por más que su apariencia tenga las vestiduras de la ficción. En su
célebre novela 1984, escribe George
Orwell: «Su error era evidente porque presuponía que en algún sitio existía un
mundo real donde ocurrían cosas reales. ¿Cómo podía existir un mundo semejante?
¿Qué conocimientos tenemos de nada si no es a través de nuestro propio espíritu?
Todo ocurre en la mente y solo lo que allí sucede tiene una realidad.» Pero no hay que caer en la tentación de
considerar al mundo como un fenómeno estético. Más allá del sueño palpita
siempre una realidad, y existen objetos reales más allá de las palabras que los
nombran. Y la verdad del sueño, de los símbolos que lo pueblan, es la verdad
del arte, al que nunca se debe separar de la vida, por más compleja que esta se
presente. Así, Cartier-Bresson, para entender su proceso creativo, se comparó
con un arquero zen, el cual precisa transformarse en el blanco al que apunta
para poder alcanzarlo.
El arte, al igual que el espejo, puede no
ser una realidad, pero la refleja, y a menudo con una contundencia de la que
carece la llamada realidad. Hay quien considera a la memoria una cuarta
dimensión, pero bien puede ser la primera, o la única, puesto que significa
todo acto que realizamos o percibimos. Sin ella desconoceríamos a nuestra
propia casa y la obra que realizamos a lo largo de los años, y hasta al hermano
que viene a visitarnos. Y la vigilia bien podría ser un sueño que sueña con no
soñar, por borgeano que esto suene. Se le pide al arte que nos colme la vida
con visiones y reflexiones nuevas, que nos devuelva, al menos por unos
instantes, a ese tiempo de la infancia en el que todo era nuevo e intenso.
El Iluminismo, tras encender a las buenas
conciencias con los conceptos de libertad, justicia, igualdad y fraternidad,
con el paso del tiempo fue convirtiéndose en un poderoso instrumento de
dominación, pues de hecho sacralizaba a la Razón occidental, hija del logos
griego, y negaba la razón (o racionalidad) de las otras culturas y
civilizaciones, soslayando el hecho de que cada una de ellas funciona sobre
escalas de valores diferentes, lo que permitió calificar de irracionales a esas
razones dominadas, y hasta considerarlas hijas de la superstición. Y ello se
agravó cuando esta Razón se puso al servicio no solo de la tecnología, sino
también, o sobre todo, de la ciega rentabilidad del capital, que no vacila hoy
en destruir a marcha forzada la vida en el planeta, con el único objetivo de
hacer más ricos a quienes ya lo tienen todo, sin importarles en absoluto sumir
para ello en el hambre y el sufrimiento a las grandes mayorías. Bien sabemos
que no es otra la «lógica» del neoliberalismo, que tanto fervor despierta en
los imperios. La verdadera racionalidad no está ya en el lenguaje que se
autodenomina «científico», que vuela cada vez más lejos de lo humano, sino en
los desdeñados saberes de los otros, de los que buscan la sabiduría (como los
griegos) sin preocuparse de su formulación «científica», ajustada a los
predicados positivistas. Saberes que se nutren de su propia historia, y al
proyectarse hacia adelante piensan en las formas de dominación que aún perduran
y en la mala salud de la naturaleza, pues de ellos, y no de los poderosos,
depende ya el futuro de la vida en la Tierra.
Esos saberes de los otros no se entretienen
con la reconstrucción del sujeto y el objeto, pues no creen que este camino
conduzca a la sabiduría. Si Deleuze y Guattari recurrieron a la teoría del
rizoma, a la que tomaron de la naturaleza, no fue tanto para avanzar en el
conocimiento del mundo, sino para desmontar el andamiaje del positivismo lógico
y el excesivo parcelamiento de los saberes, organizados luego en estructuras
verticales que se autoinstituyeron en universales. Se tronchó entonces la
imponente verticalidad del árbol y sus profundas raíces para optar por el
rizoma, que carece de centro y jerarquías, y se proyecta en todos los sentidos
sin excluir a nadie ni a nada, pues cualquiera de sus puntos puede conectarse
con cualquier otro. Lo único es así sacrificado a la multiplicidad y la
multidireccionalidad, lo que no es otra cosa que el mensaje mismo de la vida,
el gran ejemplo de los bulbos y tubérculos. Cuando los sabios de nuestras
culturas marginadas no dicen «yo pienso, luego existo», como los seguidores de
Descartes, sino que se limitan a decir «se piensa», están a la vez negando al
sujeto pensante (dominante) y al objeto de estudio en tanto tal, porque hay una
horizontalidad fraternal que los une, y no consideran que el hombre sea el rey
de la «Creación». O sea, escapan al dominio de toda lógica, al igual que el
rizoma, de cuya existencia se enteraron al domesticar la papa y otros
tubérculos. Y cuando aun hoy estos pueblos oprimidos son quebrados en un punto,
no tardan en reaparecer en otro y permanecer así sobre la tierra, sin responder
a ningún eje estructural ni genético, y menos aún a estructuras regidas por la Razón , pero conocen mejor
que nadie las profundidades donde crecen las dispersas raíces de los procesos
simbólicos, de los bajos fondos de eso que llamamos arte. Allí estos rizomas
tienen muchas entradas, las que no dejan también de ser salidas, al igual que
las madrigueras, y se prestan a experimentaciones sociales que actúan sobre lo
real, uniendo lo subterráneo con lo aéreo, el jengibre con las orquídeas. La
biología no tiene lógica, pero sí programas meticulosos, que se arman y rearman
según las exigencias ambientales. Son libres, pero cumplen su misión sin
precisar de conceptos ni dogmas. Solos encuentran el camino correcto, que es el
de la supervivencia de la especie.
La tristeza que hoy se expande en las
multitudes es una emoción que se alimenta en la ausencia, y no en una mera
decepción, frustración o melancolía. La destrucción de la belleza y el encanto
del mundo, junto al derrumbe de los sueños, agigantan el deseo de volver al
origen, y se le pide al arte que con su espada mágica salga al encuentro de la
nueva barbarie, la que toma ya el perfil de una mutación antropológica. No solo
para recuperar los paraísos perdidos o al menos algunos rincones de ellos, sino
también para salvaguardar los pocos que nos van quedando, aún enteros o
reducidos a fragmentos, pues la poesía de la ausencia no precisa mucho para
producir el resplandor de lo maravilloso, tornando así visible a lo invisible.
Viene a ser de este modo como un lugar de exhumaciones de elementos, grandes o
pequeños, que nos remiten a lo ausente, tejiendo su red aurática. Porque la
verdadera belleza no se expone ni nos provoca, sino que se esconde en la
penumbra y cultiva el silencio, imitando los mecanismos del mito. En el mundo
salvaje, decía Khalil Gibran, no hay credos ni escepticismos. Los pájaros cantores
nunca teorizan sobre la verdad y valor de su propio canto. Sí, podríamos
añadir, pero conocen su eficacia, relacionada por lo común con la reproducción,
sin la cual la vida se acaba.
Así como la modernidad desligó al hombre de
las religiones, y de un modo especial del cristianismo, la vida actual de
Occidente elimina todo anclaje verdadero en los sentidos del mundo, rindiéndose
fascinada ante las mercancías, las malas copias y los simulacros, mientras una
extrema liviandad empobrece las relaciones humanas, diluyendo el compromiso
existencial, pues ya toda causa es negociable. O sea, la misma vida es
desacralizada en todos sus aspectos, y no solo en lo religioso. La sociedad de
consumo, como se sabe, posee sus propias divinidades. Lo que la caracteriza, dice
Baudrillard, es la ausencia de reflexión sobre sí misma, la falta de
perspectiva. El drama radica en que si no se consume cae la producción, con lo
que una parte importante de la población activa pierde el trabajo y no tarda en
colapsar el sistema. Y lo peor es que no solo se consumen bienes fabricados
puntualmente para ello, sino también la vida, junto al sentido que se le
otorgaba. La canalización de la existencia corre así aparejada a una pérdida de
la realidad. Si bien el lujo moderno, que se burla con sus despliegues de la
pobreza y la austeridad, resulta harto trivial, no debemos olvidar que antes de
la revolución industrial reinaba la miseria, o en el mejor de los casos una
pobreza digna, sustentada en valores
éticos.
La producción en serie ha dado lugar a la
transformación de los objetos en simulacros, pues se multiplican réplicas que
no se diferencian de un original que ya no existe, y el arte se ve en forma
creciente atrapado en esta espesa red, que excluye la sobriedad y la ascesis.
La opción por la pobreza es despreciada, y quienes eligen esta vía son
considerados mediocres y pusilánimes, pues ya de nada vale un hombre sin
ambiciones, que no sueñe con enriquecerse a expensas de los otros. La
autenticidad de las cosas de antaño es sustituida por pseudo-cosas, de nula
belleza y escasa duración: cosas vacías para gente vacía. La publicidad rodea a
las mercancías de aura, como si su destino fuera brillar en los altares y no
ser consumidas en un tiempo muy breve y convertirse de inmediato en residuos
desechados, sin que nadie les destine una lágrima. Con semejante profusión de
insignificancia, la barbarie moderna ahoga la vía sensible y devasta el
universo de los altos valores que a lo largo del tiempo fue creando la especie
humana, los que son reemplazados por un simulacro estético que se agota en
sensaciones fugaces, ante su impotencia para alcanzar profundidad alguna, y
menos aún las napas más hondas de lo sagrado, la fuerza de lo numinoso, que
colma de densidad a los enigmas, apelando a la memoria de la verdad, de lo
verdadero.
En esta inmersión empezamos por la forma,
pues no podría ser de otra manera, por más que ella se muestre a menudo esquiva
y esconda su poder, tornándose por completo invisible o exhibiendo solo una parte de sí misma, en
su necesidad ineludible de defender el misterio, que es la tarea principal que
se le adjudica. Es decir, el mundo de las imágenes, ligadas a la actividad
intuitiva, que se asocia al hemisferio derecho del cerebro. No fue tarea fácil,
pues el judaísmo condenó siempre la imagen material, a la que le endilgaba su
propensión a conducir a los creyentes hacia la idolatría, prejuicio que heredó
el cristianismo, y aún más el Islam, al privilegiar la caligrafía, que es
convertir a la palabra en trazos divinos, y relegar a la imagen pictórica al
campo de la insignificancia. En la
India , en cambio, la religión se apoya mucho en la imagen, lo
que implica destacar el poder de la forma de expandir la subjetividad de cada
persona. Mediante la representación, el artista crea imágenes nuevas en el
marco de su cultura, las que en buena medida se trasladarán a la subjetividad
de sus semejantes, posibilitándoles así compartir con él las vivencias de su
medio geográfico y de su tiempo, lo que plasma la intersubjetividad. Tal
intercambio activa los tres grandes mecanismos de la composición de las
imágenes, que son escindir, fusionar y reciclar. Y las imágenes visuales no son
siempre dibujos, pues a menudo las pinturas de los cielos constituyen los
únicos recursos que tiene el artista para expresar una atmósfera mediante el
puro color, imprimiéndole toques impresionistas. La naturaleza, en las bellas
miniaturas de Rajasthan, de origen persa, no suele ser visible más que a través
de una pequeña apertura en un muro o por encima del borde del jardín
suspendido. O sea que la forma, más que desplegar la imagen por completo,
prefiere reducir su presencia a un fragmento, el que permite a nuestro juicio
estético armar con total libertad la dimensión ausente. La forma real se
manifiesta en la presencia, la que resulta por lo general pobre en relación a
la ausencia, que carece de límites y de imperfecciones, porque opera en el
territorio de los sueños, donde lo sugerido vale más que lo expuesto, y es en
el primero donde podemos presentir lo mágico y lo sagrado. Claro que este
último no siempre viene acompañado por el esplendor de la forma, pero de algún
modo esta debe allanar el camino a la profundidad del sentido, hasta dar con su
esencia y su contenido de verdad, presentando en sus despliegues a lo familiar
como extraño, y a lo extraño como íntimo.
Decía Walter Benjamin que la forma en que
opera la percepción no depende solo de la naturaleza humana, sino también de la
historia. El arte actual no es solo diferente del antiguo, sino que es también
diferente nuestra manera de percibirlo. Y atribuía los cambios en la percepción
de su época a la declinación del aura provocada por la reproducción técnica.
Mientras que un poema puede ser reproducido numerosas veces sin que ello altere
su recepción, una obra de caligrafía, tan valorada en Oriente, es irrepetible,
incluso por la misma persona que la hizo, por tratarse del reflejo de un
espíritu, de una energía y una emoción que solo acontecen una sola vez, en un
determinado momento creativo, que suele incluso relacionarse con lo divino. En
Taiwán se considera que la presión del pincel sobre el papel, el tamaño de sus
caracteres y su ritmo dan cuenta de un especial estado del espíritu,
sacralizando así la función de la forma. En el arte contemporáneo de Occidente
y de otras regiones y grupos sociales que siguen sus preceptos, la importancia
de la forma, desde que perdió su célebre autonomía, que la separara durante
siglos de las prácticas artísticas del resto del mundo, va siendo menoscabada
por el concepto, el que busca relegar lo que resta de ella al desván del
pasado, sin hacerse cargo de compensar esta pérdida con una creciente potencia
del significado. Por el contrario, se acuartelan en él obras incapaces no solo
de revolucionar las formas, sino también
muy pobres de conceptos, pues son escasos ya los que circulan en el llamado
«mercado del arte», el que no entiende de profundidades y ni siquiera intenta
explorarlas, para no ahuyentar a sus poco exigentes coleccionistas. Así
capturadas por la cultura de masas, se muestran incapaces de trascender el mero
juego y el consumo de una «belleza» que ha dejado de ser tal, por haber
sacrificado a la forma y vaciado de un verdadero sentido a sus artefactos, los
que a menudo no llegan siquiera a ser una obra. Tales creaciones (si aceptamos
llamarlas así) no sirven para fortalecer la identidad de un grupo social y
afianzar de este modo los deberes que genera todo sentimiento de pertenencia,
desde que también la identidad ha pasado de moda. «Somos ya ciudadanos del
mundo», sostienen con arrogancia, pero poco cuesta darse cuenta de que su
corazón está puesto en Miami, ciudad sobre la que convergen los vuelos
internacionales, como una verdadera Meca de la sociedad de consumo.
Quienes piensan todo lo contrario se afianzan
en la memoria y recrean el pasado, pues este nunca es el mismo, tanto en la
vida como en las formas del arte, las que siguen girando en torno a los
paradigmas del mito y de esa vida onírica que constituye el suelo donde germinó
en sus orígenes la mayoría de los símbolos. El arte que aún es fiel a su
historia de las formas visuales sabe que estas, como toda forma verdadera,
precisan despojarse de muchas de sus circunstancias reales, pues no hay otro
modo de destilar una esencia y alcanzar lo numinoso.
Pero no todo resulta licuado en este
proceso. Los acontecimientos fundamentales de su historia se apartan del
tiempo, como presencias pétreas en medio del océano que iluminan como un faro.
Mientras dialogan así con la eternidad, impiden los naufragios, situándose por
encima del espectáculo del Universo, que consiste en un movimiento incesante de
nacimiento, desarrollo y destrucción de las formas, integrando las tendencias
internas en una poderosa síntesis, que nos permite conocer la reversibilidad de
las cosas y sus significados. Se sabe que los sueños no pueden explicarse solo
en función de la memoria, pues expresan también pensamientos nuevos, que hasta
entonces no habían alcanzado el umbral de la conciencia. Estamos delineando de
este modo la tragedia de la forma, la que por un lado realza un objeto,
revelando sus significados profundos, pero no puede desconocer la relatividad
que la signa, lo que esta, aun en su más alta belleza, tiene de efímero, pues
no hay nada más efímero que el resplandor de lo maravilloso. Frente a esta
cruda realidad, no queda más que tomar en cuenta, casi como un modus operandi metodológico, este juego terrible de las apariencias, las que no
siempre eluden lo real, puesto que suelen encerrar fuertes núcleos de
sentido.
Porque cabe destacar que no todo el arte
moderno se mostró proclive a proclamar la autonomía de la forma, ni todo el
arte contemporáneo se inclina hacia una pobre conceptualidad que conduce a este
barco al naufragio. Abundan los casos en los que el artista realiza una serie
de experimentaciones formales con el firme propósito de sacar a la luz
significados a su juicio latentes, dejados hasta ahora afuera, lo que se
traduce en un enriquecimiento ontológico de la obra y de la sensibilidad que
manifiesta su estética.
Pero quedan preguntas claves en este tiempo
precario, al que Bauman tildó de «líquido», en el que ocurre con frecuencia la
eliminación del objeto (o lo objetual) en la obra de arte, la que aún insiste
en llamarse así. Porque al convertirse este en un concepto puro, no visible,
¿puede hablarse de forma? Y lo que carece de forma ¿puede seguir perteneciendo
a la esfera del arte? Algo similar se presenta con las imágenes mentales, a las
que podríamos definir como ideas, o «ideas estéticas», si se quiere, y la pregunta
aquí no es si puede ingresar en la dorada esfera del arte, sino si cabe
considerar una forma a esa torrentosa química del cerebro.
A este tema tan central de la forma, y de lo
que se dio en llamar «la vocación formal de la materia»,
se añaden otros dos ejes no menores: la sombra y la ausencia, que seducen más
por lo que sugieren que por lo que exponen a los sentidos, lo que les otorga
una mayor facilidad para explorar esos bajos fondos del arte, pues escamotean
el rigor de las formas, de las que ya tanto se ocupó la historia de la
filosofía, para llevarnos a los terrenos pantanosos de las oposiciones
binarias. En ellos, eso que llamamos «ciencia» parece diluirse, cediendo al
poder de la poesía de los universos simbólicos, que reclaman su autonomía frente
a una Razón dominante que se ocupó siempre de trabar sus mecanismos de
conocimiento con intervenciones de todo tipo, que llegan a tildar de
supersticioso al pensamiento relacionado con el mito y la magia, y por lo tanto
también con el arte, que es su hijo dilecto. Una trilogía del sentido que no
abandona su viejo propósito de encantar el mundo, enfrentándose a la era del
vacío para salvar a sus víctimas e interpelar a sus falaces argumentos, hijos
de una razón analítica que fue ya catalogada como una razón perezosa, que da
siempre vueltas sobre lo que es, o lo que fue, sin abrir nuevos rumbos ni
profundizar los significados.
Pero esa estética digna, saturada de
significados, a la que no renunciamos a pesar de las evidencias, se enfrenta
hoy en una lucha desigual con el neoliberalismo, que destruye o contamina toda
poesía y promueve a nivel global los mismos paisajes, saturados de mercancías
similares que atraen más a los turistas que los atardeceres del mar, por
esplendorosos que sean. Esta nueva barbarie arremete contra la vía sensible,
que pretende desestabilizar a la pobre felicidad de sus rebaños estandarizados
y conformistas. Es que la sensibilidad es vista hoy como un caso clínico, una
enfermedad de aquello que se llamaba «alma», por lo que resulta a menudo
subversiva. Por eso sus productos son desplazados hacia los espacios de lo
invisible, que se relacionan ya con la nada y el vacío y no con los mágicos
fulgores de la ausencia. Y el deseo, ese antiguo lecho de los sueños, cuyo
lento cultivo (todo cultivo es lento por naturaleza) lograba mantener en pie el
sentido de toda una vida, se ve hoy asfixiado por las algas de la
descomposición global, que anuncian en sus fiestas una dilución generalizada de
lo estético. Estas páginas no tienen más propósito que evitarlo en la medida de
lo posible, fortaleciendo las construcciones simbólicas de la especie humana.
Decía Isidora Duncan que todo arte que no persigue lo sagrado no es arte, sino
mera mercancía. Y a esto se podría añadir que las mercancías, y en especial
cuando se disfrazan de arte para asistir a las grandes ferias, son los nuevos
fetiches de la sociedad de consumo. En el fondo, no hay más felicidad
(realidad) que la del recuerdo, ni más paraíso que el paraíso perdido. No
obstante, el mundo está lleno de magia, y esta precisa del arte para revelarse,
apostando al ser y las imágenes, no a las apariencias que enmascaran el vacío,
sin más objetivo que consumir lo que resta de la realidad.
Mediante el rito, que es repetición del relato
fundacional, el tiempo humano comulga con el tiempo primordial. Toda mitología
contiene una amplia gama de arquetipos, desplegados por cada cultura en una
jerarquía propia de valores que configura la base operativa de su racionalidad,
la que consiste, en esencia, en sacrificar lo menos valioso para preservar lo
que vale más para un pueblo o una persona. Aunque a propósito de los valores,
afirmaba el mismo Buda que no hay nada que decir sobre la vida, pues esta de
por sí carece de significado. Si alguien quiere darle uno, debe encontrarlo
primero y luego introducirlo en ella. Para él el significado es un concepto, la
noción de un fin al cual nos dirigimos. Por eso, afirma, ninguna experiencia
puede ser enseñada. Lo único que puede
enseñarse es el camino que lleva hacia una experiencia.
A nivel universal, se observa una tendencia a
considerar los valores éticos superiores a los estéticos, y a los religiosos
(sagrados) superiores a los éticos. Después de esta trilogía, estarían, según
Max Scheller, los valores lógicos, los vitales y los útiles. Los valores son
independientes de los sentimientos y del sujeto que los aprehende. Una vez
asumidos por una persona son y valen por sí mismos. Las esencias valiosas son
trascendentales al sujeto, por ser en sí mismas inmutables y eternas. Las cosas
depositarias de valores objetivos constituyen lo que llamamos bienes. Estos no
son un valor, sino depositarios de él. Los valores de las personas, en cambio,
son valores morales, relacionados con su comportamiento. Los valores no solo valen,
sino que realmente son, aunque esencias ideales.
Freud, Jung y
Jacob Adler percibieron que las figuras de los sueños son realmente figuras de
la mitología personal, pues cada cual construye su propio imaginario en torno a
los arquetipos (a los que Jung considera un simbolismo onírico), o de las
experiencias fuertes que lo plasmaron. Comprendieron que tampoco son productos
de la mente racional, sino que provienen de manantiales que burbujean en lo
profundo de lo que luego se llamaría el «inconciente colectivo» de un grupo
social. Remo Bodei habla de la «lógica del delirio», la que sirve a su juicio
para expandir y articular nuestro conocimiento del mundo. Afirma que no existe
un universo único de realidad, sino capas superpuestas, que se van aproximando
al sedimento en el que se gestan los sueños y los mitos, produciendo una
continuidad entre ambas dimensiones. En tales deslizamientos hacia sucesivos
niveles de lo real, tanto superiores como inferiores, el pasado se modifica en
la medida en que se funde al presente y lo transforma. Ello no implica
entregarse a lo irracional, sino al mundo simbólico, a los frutos de la
imaginación y los sueños colectivos.
Se puede afirmar por esto que la conciencia
mítica, con su jerarquía de paradigmas, no es un modo de perder la razón, sino
de salvarla en la barca de un determinado sistema simbólico pleno de humanidad.
La aleja así de los avatares de un pensamiento hipertrofiado y de pretensiones
universales, en una Razón (así, con mayúscula) que no persigue ya más fin que
la dominación de los otros pueblos. Su logocentrismo devino de este modo un
eurocentrismo que desencantó el mundo, y va en camino a homogenizarlo con el
estandarte del consumo como la coronación misma de la especie humana, esa edad
positiva de la que hablaba Comte, que advendría luego de la edad teológica y la
edad metafísica.
Estamos aquí ante el choque de lo que se
presenta, por un lado, de modo arrogante, como la certidumbre de quien se
siente poseedor de las claves únicas del sentido, y por el otro como los
resplandores ambiguos de la polisemia, propios de la poesía y el arte, en cuyas
profundidades nos proponemos navegar en este libro. La ambigüedad es la forma
de reencantar el mundo, de defenderlo de la tiranía de esa Razón dominante que
se escindió por completo de la sensibilidad y sus creaciones, e instituir en su
lugar una racionalidad propia, ajustada a la escala de valores de la cultura de
pertenencia, e incluso de cada grupo social que interactúe en ella. Al ingresar
en un sistema axiológico específico, veremos que el arte es también una forma
de racionalidad.
En Simbolismo
e interpretación, Todorov habla de una
ambigüedad sintáctica, que es cuando una misma frase nos remite a dos (o más)
estructuras subyacentes distintas; de una ambigüedad semántica, que se produce
cuando una misma frase contiene palabras de por sí polisémicas; y por último,
de una ambigüedad pragmática, la que por ser portadora de valores distintos
produce una indeterminación simbólica, que genera una amplia gama de
interpretaciones. Es que si bien el mito se hace cargo de lo real, como se
dijo, lo inscribe en un continuo en el que lo visible no puede adquirir el
poder del sentido si no se liga estrechamente a lo invisible, y de un modo que
lo mantenga siempre abierto a la polisemia, lo que implica que debe presentarse
como una manifestación parcial, momentánea, local e incluso relativa. Reducirlo
a una sola interpretación es matarlo.
Los
bajos fondos a los que nos referimos no configuran un espacio degradado, donde
todo se confunde o deja de ser lo que es, sino, por el contrario, el reino de
lo numinoso, de lo saturado de ser, el de las condensaciones del sentido del
mundo y las fuentes primigenias. No el brillo cegador, sino el claroscuro que
parece sintetizar la luz y la sombra; es decir, lo sagrado. En las diversas
culturas encontramos árboles, piedras y animales que son tenidos por sagrados,
portadores de un alto poder simbólico, y otros que no. Un ave puede ser sagrada
para una cultura, y poco valiosa para otra. O sea, no es por su propia
naturaleza por lo que alcanzan ese nivel de valoración. Se podría decir que un
ser u objeto deviene sagrado no tanto por su apariencia, lo perceptible por los
sentidos, sino por lo que oculta o revela más allá de sí mismo, hacia lo
trascendente. Para Gaston Bachelard este reside en los sueños, y para Gilbert
Durand en los mitos, aunque ambos integran lo que se dio en llamar lo
«fantástico trascendental». Hay una forma que lo predetermina, una sombra
misteriosa que refleja, y sobre todo una potente ausencia, de la que el arte se
apropia porque es la raíz misma de su misterio. En ese pozo enigmático puede
habitar tanto lo santo como lo maldito, pues la palabra latina sacer,
de la que proviene lo sagrado, significa ambas cosas.
Las manchas aparejan por lo común una
valoración negativa, pero no faltan casos, cuando interviene la sombra, en los
que la pureza puede ser contaminante. Hay asimismo personas, acciones y objetos
que son prohibidos (tabuados) a causa del peligro que apareja el contacto con
ellos. Violar esta prohibición implica una ruptura con el orden simbólico, lo
que aparejará un gran daño a la persona que lo hizo o a toda su comunidad. La
pureza es a menudo un ideal perseguido con rigurosos sacrificios, pero puede
también implicar una tiranía moral, al ensalzar a los que vuelven la espalda a
la comunidad en trances místicos y estigmatizar a quienes promueven los cambios
de valores. A menudo la purificación deviene una forma nada suave de
deshumanizar. Lo único que la mente contiene, escribe Hume --filósofo que lleva
a su expresión final el empirismo inglés--, son percepciones. Estas pueden ser impresiones
o ideas. La diferencia entre ambas reside solo en el grado de fuerza y
vivacidad. Las impresiones son las percepciones que poseen la mayor fuerza o
violencia. Ejemplos de ellas son las sensaciones, las pasiones y las emociones,
tres fenómenos psíquicos de los que se alimenta el arte, y cuyo poder suele
doblegar a la razón cuando pretende intervenir en ellas para enfriarlas, lo que
equivale a matarlas, apagando los fuegos del alma.
Un factor importante de la vía simbólica es
la intuición, la que por lo general designa la visión directa e inmediata de
una realidad, o la comprensión, también directa e inmediata, de una verdad.
Aunque más que de una visión clara o el producto de un acto voluntario, se
trataría de una «sospecha» originada en diversas circunstancias internas o
externas, y no de un juicio. Se parecería entonces más a la percepción
sensorial, que es también un acto no racional, puesto que depende esencialmente
de estímulos objetivos que deben su existencia no a causas mentales, sino físicas.
Si se dice que esa visión es directa es porque no precisa que intervengan otros
elementos mediadores. Descartes la contrapone a la deducción. Algunos filósofos
la consideran un modo de conocimiento primario y fundamental, y subordinan a
ella otras formas de conocimiento. La intuición, se dice, puede ser sensible e
inteligible. Para Kant, ella tiene lugar a priori como una forma
pura de la sensibilidad, y considera que tanto el tiempo como el espacio son
categorías de este orden. Pero la intuición no basta para producir un juicio,
ya que este requiere de conceptos, y ellos son producto del entendimiento. Para
él, las intuiciones sin conceptos serían ciegas, por lo que concluye que es tan
necesario hacer sensibles a nuestros conceptos como tornar inteligibles a
nuestras intuiciones. En suma, en su concepción, el entendimiento no puede
intuir nada, y los sentidos no pueden pensar nada.
Cabe obviar este callejón sin salida
mediante la teoría del imaginario, la que está siempre abierta a lo nuevo, y la
que si bien sirve a menudo a la fantasía, conforma por lo general una actividad
verdaderamente simbólica, que nutre los procesos del arte. Un río fecundante
que no solo arrastra mitos, sueños y creencias, sino también ideas, las que si
bien apelan a lo racional, albergan en su seno la poesía de las grandes
transformaciones, sin dejarse acorralar por los desvaríos oscurantistas de
Si bien las imágenes se revelan como
obstáculos a la abstracción, mostraron ya su potente capacidad de significar,
de restaurar la primacía de lo sensible mediante una mirada más fecunda que el
concepto, como lo sostienen Merleau-Ponty, Paul Ricoeur y la hermenéutica. Y lo
que resulta aún más positivo, es su fuerza transformadora. El imaginario, al
que algunos autores identifican esencialmente con el mito, constituiría el
primer sustrato de la vida mental. La hermenéutica valora un tipo de representación
que escapa a la inmediatez y la transparencia, para ir en busca de lo oculto,
lo que está más allá de la superficie, o más adentro, en esos bajos fondos
donde reinan las matrices del arte y de la magia, pues las grandes verdades se
ocultan detrás de sus espejos. Los enigmas de lo claro-oscuro, o de la misma
sombra, no se conforman con las evidencias de la luz, las que solo resultan
poéticas cuando dan cuenta de lo ausente, de lo invisible, aunque claro que sin
revelar sus claves, pues apenas se les permite sugerirlas. Y aquí el arte va de
la mano con lo sagrado.
Cuando algo sagrado se manifiesta
(hierofonía), dice Mircea Eliade, algo a la vez se oculta, se torna críptico.
Algo se muestra y algo queda siempre oculto, para que permanezca el misterio y
su polisemia quede siempre abierta, sin cristalizarse en lo obvio. El
imaginario resulta inseparable de las obras, tanto mentales como materiales,
que sirven a la conciencia para significar su vida, sus actos y experiencias.
Bajo este punto de vista, las imágenes visuales y lingüísticas contribuyen a
enriquecer la representación del mundo del sujeto y construir su identidad.
El Homo aestheticus, nos dice Wunenburger, al crear por placer otra imagen del mundo, otro
modo de manifestación de las cosas, modifica a la vez su mundo interior y el
mundo exterior. El imaginario de las obras de arte aparece así como un espacio
de realización, de fijación y expansión de la subjetividad. Al exteriorizar a
esta, el imaginario artístico favorece una relación de intersubjetividad. Tal
deslizamiento hacia la poesía y lo numinoso no puede ser tildado de irreal,
pues toda condensación de sentido es un descenso a ellos, a la esencia de lo
real, por más que su apariencia tenga las vestiduras de la ficción. En su
célebre novela 1984, escribe George
Orwell: «Su error era evidente porque presuponía que en algún sitio existía un
mundo real donde ocurrían cosas reales. ¿Cómo podía existir un mundo semejante?
¿Qué conocimientos tenemos de nada si no es a través de nuestro propio espíritu?
Todo ocurre en la mente y solo lo que allí sucede tiene una realidad.» Pero no hay que caer en la tentación de
considerar al mundo como un fenómeno estético. Más allá del sueño palpita
siempre una realidad, y existen objetos reales más allá de las palabras que los
nombran. Y la verdad del sueño, de los símbolos que lo pueblan, es la verdad
del arte, al que nunca se debe separar de la vida, por más compleja que esta se
presente. Así, Cartier-Bresson, para entender su proceso creativo, se comparó
con un arquero zen, el cual precisa transformarse en el blanco al que apunta
para poder alcanzarlo.
El arte, al igual que el espejo, puede no
ser una realidad, pero la refleja, y a menudo con una contundencia de la que
carece la llamada realidad. Hay quien considera a la memoria una cuarta
dimensión, pero bien puede ser la primera, o la única, puesto que significa
todo acto que realizamos o percibimos. Sin ella desconoceríamos a nuestra
propia casa y la obra que realizamos a lo largo de los años, y hasta al hermano
que viene a visitarnos. Y la vigilia bien podría ser un sueño que sueña con no
soñar, por borgeano que esto suene. Se le pide al arte que nos colme la vida
con visiones y reflexiones nuevas, que nos devuelva, al menos por unos
instantes, a ese tiempo de la infancia en el que todo era nuevo e intenso.
El Iluminismo, tras encender a las buenas
conciencias con los conceptos de libertad, justicia, igualdad y fraternidad,
con el paso del tiempo fue convirtiéndose en un poderoso instrumento de
dominación, pues de hecho sacralizaba a
Esos saberes de los otros no se entretienen
con la reconstrucción del sujeto y el objeto, pues no creen que este camino
conduzca a la sabiduría. Si Deleuze y Guattari recurrieron a la teoría del
rizoma, a la que tomaron de la naturaleza, no fue tanto para avanzar en el
conocimiento del mundo, sino para desmontar el andamiaje del positivismo lógico
y el excesivo parcelamiento de los saberes, organizados luego en estructuras
verticales que se autoinstituyeron en universales. Se tronchó entonces la
imponente verticalidad del árbol y sus profundas raíces para optar por el
rizoma, que carece de centro y jerarquías, y se proyecta en todos los sentidos
sin excluir a nadie ni a nada, pues cualquiera de sus puntos puede conectarse
con cualquier otro. Lo único es así sacrificado a la multiplicidad y la
multidireccionalidad, lo que no es otra cosa que el mensaje mismo de la vida,
el gran ejemplo de los bulbos y tubérculos. Cuando los sabios de nuestras
culturas marginadas no dicen «yo pienso, luego existo», como los seguidores de
Descartes, sino que se limitan a decir «se piensa», están a la vez negando al
sujeto pensante (dominante) y al objeto de estudio en tanto tal, porque hay una
horizontalidad fraternal que los une, y no consideran que el hombre sea el rey
de la «Creación». O sea, escapan al dominio de toda lógica, al igual que el
rizoma, de cuya existencia se enteraron al domesticar la papa y otros
tubérculos. Y cuando aun hoy estos pueblos oprimidos son quebrados en un punto,
no tardan en reaparecer en otro y permanecer así sobre la tierra, sin responder
a ningún eje estructural ni genético, y menos aún a estructuras regidas por
La tristeza que hoy se expande en las
multitudes es una emoción que se alimenta en la ausencia, y no en una mera
decepción, frustración o melancolía. La destrucción de la belleza y el encanto
del mundo, junto al derrumbe de los sueños, agigantan el deseo de volver al
origen, y se le pide al arte que con su espada mágica salga al encuentro de la
nueva barbarie, la que toma ya el perfil de una mutación antropológica. No solo
para recuperar los paraísos perdidos o al menos algunos rincones de ellos, sino
también para salvaguardar los pocos que nos van quedando, aún enteros o
reducidos a fragmentos, pues la poesía de la ausencia no precisa mucho para
producir el resplandor de lo maravilloso, tornando así visible a lo invisible.
Viene a ser de este modo como un lugar de exhumaciones de elementos, grandes o
pequeños, que nos remiten a lo ausente, tejiendo su red aurática. Porque la
verdadera belleza no se expone ni nos provoca, sino que se esconde en la
penumbra y cultiva el silencio, imitando los mecanismos del mito. En el mundo
salvaje, decía Khalil Gibran, no hay credos ni escepticismos. Los pájaros cantores
nunca teorizan sobre la verdad y valor de su propio canto. Sí, podríamos
añadir, pero conocen su eficacia, relacionada por lo común con la reproducción,
sin la cual la vida se acaba.
Así como la modernidad desligó al hombre de
las religiones, y de un modo especial del cristianismo, la vida actual de
Occidente elimina todo anclaje verdadero en los sentidos del mundo, rindiéndose
fascinada ante las mercancías, las malas copias y los simulacros, mientras una
extrema liviandad empobrece las relaciones humanas, diluyendo el compromiso
existencial, pues ya toda causa es negociable. O sea, la misma vida es
desacralizada en todos sus aspectos, y no solo en lo religioso. La sociedad de
consumo, como se sabe, posee sus propias divinidades. Lo que la caracteriza, dice
Baudrillard, es la ausencia de reflexión sobre sí misma, la falta de
perspectiva. El drama radica en que si no se consume cae la producción, con lo
que una parte importante de la población activa pierde el trabajo y no tarda en
colapsar el sistema. Y lo peor es que no solo se consumen bienes fabricados
puntualmente para ello, sino también la vida, junto al sentido que se le
otorgaba. La canalización de la existencia corre así aparejada a una pérdida de
la realidad. Si bien el lujo moderno, que se burla con sus despliegues de la
pobreza y la austeridad, resulta harto trivial, no debemos olvidar que antes de
la revolución industrial reinaba la miseria, o en el mejor de los casos una
pobreza digna, sustentada en valores
éticos.
La producción en serie ha dado lugar a la
transformación de los objetos en simulacros, pues se multiplican réplicas que
no se diferencian de un original que ya no existe, y el arte se ve en forma
creciente atrapado en esta espesa red, que excluye la sobriedad y la ascesis.
La opción por la pobreza es despreciada, y quienes eligen esta vía son
considerados mediocres y pusilánimes, pues ya de nada vale un hombre sin
ambiciones, que no sueñe con enriquecerse a expensas de los otros. La
autenticidad de las cosas de antaño es sustituida por pseudo-cosas, de nula
belleza y escasa duración: cosas vacías para gente vacía. La publicidad rodea a
las mercancías de aura, como si su destino fuera brillar en los altares y no
ser consumidas en un tiempo muy breve y convertirse de inmediato en residuos
desechados, sin que nadie les destine una lágrima. Con semejante profusión de
insignificancia, la barbarie moderna ahoga la vía sensible y devasta el
universo de los altos valores que a lo largo del tiempo fue creando la especie
humana, los que son reemplazados por un simulacro estético que se agota en
sensaciones fugaces, ante su impotencia para alcanzar profundidad alguna, y
menos aún las napas más hondas de lo sagrado, la fuerza de lo numinoso, que
colma de densidad a los enigmas, apelando a la memoria de la verdad, de lo
verdadero.
En esta inmersión empezamos por la forma,
pues no podría ser de otra manera, por más que ella se muestre a menudo esquiva
y esconda su poder, tornándose por completo invisible o exhibiendo solo una parte de sí misma, en
su necesidad ineludible de defender el misterio, que es la tarea principal que
se le adjudica. Es decir, el mundo de las imágenes, ligadas a la actividad
intuitiva, que se asocia al hemisferio derecho del cerebro. No fue tarea fácil,
pues el judaísmo condenó siempre la imagen material, a la que le endilgaba su
propensión a conducir a los creyentes hacia la idolatría, prejuicio que heredó
el cristianismo, y aún más el Islam, al privilegiar la caligrafía, que es
convertir a la palabra en trazos divinos, y relegar a la imagen pictórica al
campo de la insignificancia. En
Decía Walter Benjamin que la forma en que
opera la percepción no depende solo de la naturaleza humana, sino también de la
historia. El arte actual no es solo diferente del antiguo, sino que es también
diferente nuestra manera de percibirlo. Y atribuía los cambios en la percepción
de su época a la declinación del aura provocada por la reproducción técnica.
Mientras que un poema puede ser reproducido numerosas veces sin que ello altere
su recepción, una obra de caligrafía, tan valorada en Oriente, es irrepetible,
incluso por la misma persona que la hizo, por tratarse del reflejo de un
espíritu, de una energía y una emoción que solo acontecen una sola vez, en un
determinado momento creativo, que suele incluso relacionarse con lo divino. En
Taiwán se considera que la presión del pincel sobre el papel, el tamaño de sus
caracteres y su ritmo dan cuenta de un especial estado del espíritu,
sacralizando así la función de la forma. En el arte contemporáneo de Occidente
y de otras regiones y grupos sociales que siguen sus preceptos, la importancia
de la forma, desde que perdió su célebre autonomía, que la separara durante
siglos de las prácticas artísticas del resto del mundo, va siendo menoscabada
por el concepto, el que busca relegar lo que resta de ella al desván del
pasado, sin hacerse cargo de compensar esta pérdida con una creciente potencia
del significado. Por el contrario, se acuartelan en él obras incapaces no solo
de revolucionar las formas, sino también
muy pobres de conceptos, pues son escasos ya los que circulan en el llamado
«mercado del arte», el que no entiende de profundidades y ni siquiera intenta
explorarlas, para no ahuyentar a sus poco exigentes coleccionistas. Así
capturadas por la cultura de masas, se muestran incapaces de trascender el mero
juego y el consumo de una «belleza» que ha dejado de ser tal, por haber
sacrificado a la forma y vaciado de un verdadero sentido a sus artefactos, los
que a menudo no llegan siquiera a ser una obra. Tales creaciones (si aceptamos
llamarlas así) no sirven para fortalecer la identidad de un grupo social y
afianzar de este modo los deberes que genera todo sentimiento de pertenencia,
desde que también la identidad ha pasado de moda. «Somos ya ciudadanos del
mundo», sostienen con arrogancia, pero poco cuesta darse cuenta de que su
corazón está puesto en Miami, ciudad sobre la que convergen los vuelos
internacionales, como una verdadera Meca de la sociedad de consumo.
Quienes piensan todo lo contrario se afianzan
en la memoria y recrean el pasado, pues este nunca es el mismo, tanto en la
vida como en las formas del arte, las que siguen girando en torno a los
paradigmas del mito y de esa vida onírica que constituye el suelo donde germinó
en sus orígenes la mayoría de los símbolos. El arte que aún es fiel a su
historia de las formas visuales sabe que estas, como toda forma verdadera,
precisan despojarse de muchas de sus circunstancias reales, pues no hay otro
modo de destilar una esencia y alcanzar lo numinoso.
Pero no todo resulta licuado en este
proceso. Los acontecimientos fundamentales de su historia se apartan del
tiempo, como presencias pétreas en medio del océano que iluminan como un faro.
Mientras dialogan así con la eternidad, impiden los naufragios, situándose por
encima del espectáculo del Universo, que consiste en un movimiento incesante de
nacimiento, desarrollo y destrucción de las formas, integrando las tendencias
internas en una poderosa síntesis, que nos permite conocer la reversibilidad de
las cosas y sus significados. Se sabe que los sueños no pueden explicarse solo
en función de la memoria, pues expresan también pensamientos nuevos, que hasta
entonces no habían alcanzado el umbral de la conciencia. Estamos delineando de
este modo la tragedia de la forma, la que por un lado realza un objeto,
revelando sus significados profundos, pero no puede desconocer la relatividad
que la signa, lo que esta, aun en su más alta belleza, tiene de efímero, pues
no hay nada más efímero que el resplandor de lo maravilloso. Frente a esta
cruda realidad, no queda más que tomar en cuenta, casi como un modus operandi metodológico, este juego terrible de las apariencias, las que no
siempre eluden lo real, puesto que suelen encerrar fuertes núcleos de
sentido.
Porque cabe destacar que no todo el arte
moderno se mostró proclive a proclamar la autonomía de la forma, ni todo el
arte contemporáneo se inclina hacia una pobre conceptualidad que conduce a este
barco al naufragio. Abundan los casos en los que el artista realiza una serie
de experimentaciones formales con el firme propósito de sacar a la luz
significados a su juicio latentes, dejados hasta ahora afuera, lo que se
traduce en un enriquecimiento ontológico de la obra y de la sensibilidad que
manifiesta su estética.
Pero quedan preguntas claves en este tiempo
precario, al que Bauman tildó de «líquido», en el que ocurre con frecuencia la
eliminación del objeto (o lo objetual) en la obra de arte, la que aún insiste
en llamarse así. Porque al convertirse este en un concepto puro, no visible,
¿puede hablarse de forma? Y lo que carece de forma ¿puede seguir perteneciendo
a la esfera del arte? Algo similar se presenta con las imágenes mentales, a las
que podríamos definir como ideas, o «ideas estéticas», si se quiere, y la pregunta
aquí no es si puede ingresar en la dorada esfera del arte, sino si cabe
considerar una forma a esa torrentosa química del cerebro.
A este tema tan central de la forma, y de lo
que se dio en llamar «la vocación formal de la materia»,
se añaden otros dos ejes no menores: la sombra y la ausencia, que seducen más
por lo que sugieren que por lo que exponen a los sentidos, lo que les otorga
una mayor facilidad para explorar esos bajos fondos del arte, pues escamotean
el rigor de las formas, de las que ya tanto se ocupó la historia de la
filosofía, para llevarnos a los terrenos pantanosos de las oposiciones
binarias. En ellos, eso que llamamos «ciencia» parece diluirse, cediendo al
poder de la poesía de los universos simbólicos, que reclaman su autonomía frente
a una Razón dominante que se ocupó siempre de trabar sus mecanismos de
conocimiento con intervenciones de todo tipo, que llegan a tildar de
supersticioso al pensamiento relacionado con el mito y la magia, y por lo tanto
también con el arte, que es su hijo dilecto. Una trilogía del sentido que no
abandona su viejo propósito de encantar el mundo, enfrentándose a la era del
vacío para salvar a sus víctimas e interpelar a sus falaces argumentos, hijos
de una razón analítica que fue ya catalogada como una razón perezosa, que da
siempre vueltas sobre lo que es, o lo que fue, sin abrir nuevos rumbos ni
profundizar los significados.
Pero esa estética digna, saturada de
significados, a la que no renunciamos a pesar de las evidencias, se enfrenta
hoy en una lucha desigual con el neoliberalismo, que destruye o contamina toda
poesía y promueve a nivel global los mismos paisajes, saturados de mercancías
similares que atraen más a los turistas que los atardeceres del mar, por
esplendorosos que sean. Esta nueva barbarie arremete contra la vía sensible,
que pretende desestabilizar a la pobre felicidad de sus rebaños estandarizados
y conformistas. Es que la sensibilidad es vista hoy como un caso clínico, una
enfermedad de aquello que se llamaba «alma», por lo que resulta a menudo
subversiva. Por eso sus productos son desplazados hacia los espacios de lo
invisible, que se relacionan ya con la nada y el vacío y no con los mágicos
fulgores de la ausencia. Y el deseo, ese antiguo lecho de los sueños, cuyo
lento cultivo (todo cultivo es lento por naturaleza) lograba mantener en pie el
sentido de toda una vida, se ve hoy asfixiado por las algas de la
descomposición global, que anuncian en sus fiestas una dilución generalizada de
lo estético. Estas páginas no tienen más propósito que evitarlo en la medida de
lo posible, fortaleciendo las construcciones simbólicas de la especie humana.
Decía Isidora Duncan que todo arte que no persigue lo sagrado no es arte, sino
mera mercancía. Y a esto se podría añadir que las mercancías, y en especial
cuando se disfrazan de arte para asistir a las grandes ferias, son los nuevos
fetiches de la sociedad de consumo. En el fondo, no hay más felicidad
(realidad) que la del recuerdo, ni más paraíso que el paraíso perdido. No
obstante, el mundo está lleno de magia, y esta precisa del arte para revelarse,
apostando al ser y las imágenes, no a las apariencias que enmascaran el vacío,
sin más objetivo que consumir lo que resta de la realidad.